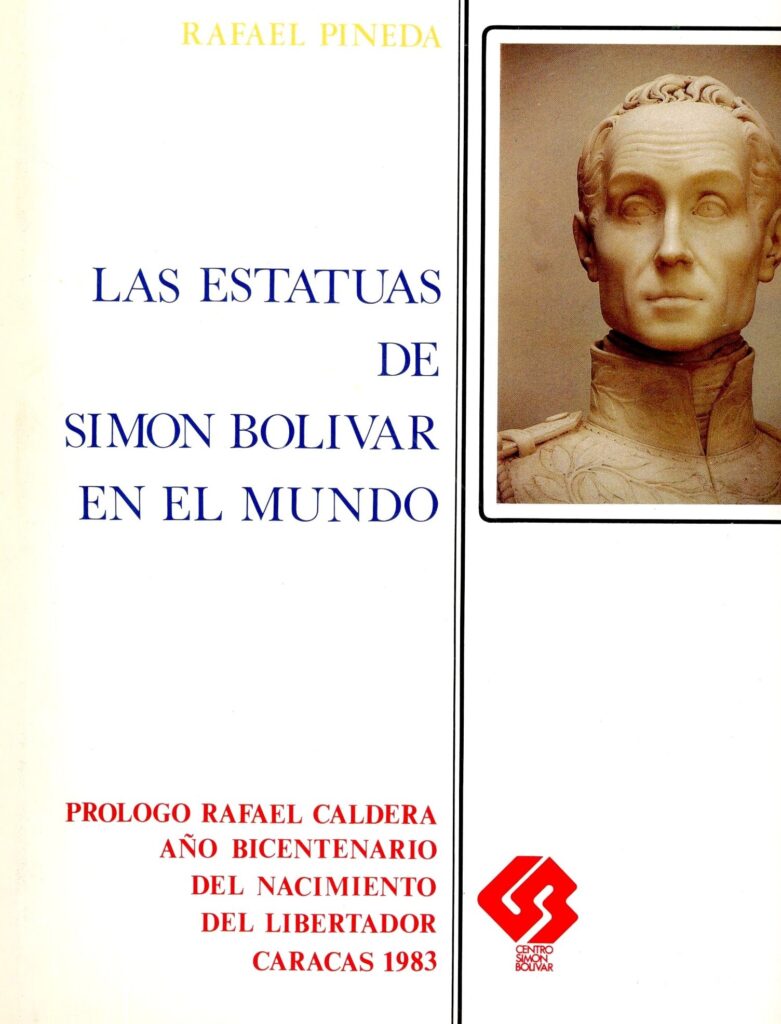
Hacer click aquí para descargar una versión PDF escaneada del prólogo del libro
Las estatuas de Simón Bolívar en el mundo
Prólogo de Rafael Caldera al libro de Rafael Pineda con este título, editado por el Centro Simón Bolívar con motivo del año Bicentenario del nacimiento de El Libertador.
La inmensidad de la figura de Simón Bolívar comenzó a manifestarse en todos los ámbitos de la cultura desde los propios días de su existencia física. Al cabo de doscientos años de su nacimiento, Bolívar ha tomado carta de reconocimiento en la literatura, en la pintura, en la música, en la poesía, y desde luego, en la historia y en la ciencia de la Politología.
Ya desde sus propios tiempos de acción apareció el interés por él en una serie de manifestaciones características: hubo presencia de Bolívar en porcelanas, en abanicos y hasta en moldes de hojalata de panaderías francesas (hay un ejemplar en el Museo de Rouen); y no es extraño el que su nombre se identificara en un tiempo con un estilo de sombrero. Se han publicado innumerables libros sobre los más variados aspectos de la vida pública y privada del Libertador, sobre sus antecedentes familiares, sobre sus sufrimientos y sus emociones. El célebre músico francés Darius Milhaud compuso una ópera llamada Bolívar. Se han realizado películas de corto y largo metraje para llevar al cine su vida. Se han publicado antologías con los cantos que los poetas de América y del mundo han dedicado al Libertador.
En cuanto a su efigie, comenzó a tratarse en los propios días de su gloriosa existencia. Como nos lo refiere el autor de este libro, los que directamente trasladaron sus rasgos fisonómicos fueron principalmente el anónimo de 1811 a 1813, el anónimo de Haití de 1816, los colombianos Pedro José Figueroa y José María Espinosa, el italiano Antonio Meucci y el francés Francois Desiré Roulin en Nueva Granada. Antonio Salas en el Ecuador y el peruano José Gil de Castro en Lima, autor de un retrato que envió a su hermana María Antonia como hecho «con la más grande exactitud y semejanza». Carmelo Fernández, prócer yaracuyano, sobrino de José Antonio Páez, inspirado seguramente en Roulin, trazó su perfil olímpico para la historia de Venezuela de Baralt y Díaz y para la moneda venezolana. Los retratos de Bolívar, sin excluir el del venezolano Juan Lovera, quien lo conoció personalmente, han sido incluidos en publicaciones iconográficas muy iluminadoras. Alfredo Boulton merece nuestro mayor reconocimiento por sus investigaciones esclarecedoras acerca del rostro de Bolívar; como lo merece, en otro sentido, Tito Salas, el pintor preminente de los episodios heroicos y de los momentos culminantes de la vida del Libertador.
Dentro de toda la riquísima bibliografía bolivariana, se hacía sentir la necesidad de una información precisa acerca de los monumentos escultóricos que en el mundo entero se han dedicado a su gloria. Hace tiempo venía inquietándome esa ausencia y había intentado interesar a alguna entidad de las que rinden culto a la memoria del Libertador, para acometer esa empresa. El Centro Simón Bolívar, a través de su Presidente, el ingeniero Antonio López Acosta, tuvo amplia acogida para mi sugerencia y encomendó la preparación de la obra a quien me parecía que estaba y realmente considero que está mejor capacitado para acometerla: el escritor y poeta, historiador e investigador, y al mismo tiempo crítico de arte, Rafael Pineda.
Pineda había iniciado esa tarea años atrás con un valioso estudio acerca de Tenerani y Tadolini, los dos grandes escultores italianos del Libertador (a quienes habría de acompañar más tarde para formar troica memorable. Pietro Canonica, cuyo prestigio logró salvar las más increíbles distancias políticas, pues luego de haber sido honrado en forma destacada por Mussolini, fue uno de los senadores vitalicios designados por el Jefe de Estado en la República Italiana, creada después de la Segunda Guerra Mundial). El encargo del Centro Simón Bolívar y el esfuerzo admirable de Rafael Pineda se concretan en este magnífico libro, que constituye una de las mejores contribuciones al año Bicentenario del Nacimiento del Padre de la Patria. Para prepararlo, Pineda tuvo que recorrer mucho mundo y seleccionar, en más de cincuenta países, las esculturas originales, comprendiendo no tan sólo las obras que se basan en la interpretación iconográfica propiamente dicha –bustos, estatuas ecuestres y de pie, medallones, medallas, monedas, mosaicos de las más variadas técnicas y formatos– sino también las no figurativas, que a través de distintas escuelas de arte rinden testimonio perenne a la gloria de Bolívar.
Fundador del Museo de Ciudad Bolívar en la Casa del Correo del Orinoco, Presidente del Capítulo Venezolano de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y autor de numerosos textos sobre diferentes aspectos de la plástica, Pineda desahogó toda su preocupación y dio amplio campo a su vocación de historiador y de crítico en el relato de la aparición de las diversas estatuas de Bolívar y el análisis crítico de las mismas.
Ha entregado un texto cuyo contenido documental marcha parejo con la amenidad. Se lee con agrado y no solamente con provecho. Por supuesto, que su condición de crítico de arte y la libertad de que siempre ha hecho gala en la exposición de sus ideas lo llevan en algunos casos a formular juicios que pueden aparecer severos y que tal vez no sean compartidos por la unanimidad de los lectores, pero que en todo caso están respaldados por su sinceridad y por su autoridad en el ramo.
A través del relato apasionante de Pineda, nos encontramos con el origen de las primeras estatuas de Bolívar. Iniciativas hubo mientras vivía el Héroe, pero no llegaron a formalizarse, seguramente porque él mismo no quiso alentarlas sino dejar para que se le rindiera tributo en forma póstuma, cuando las circunstancias hubieran depurado su acción de las aristas de la lucha y se hubiera proyectado más y más la formidable dimensión de su imagen.
Después de la Batalla de Boyacá, en el Congreso de Angostura se propuso erigir una estatua de Bolívar en el propio puente que le abrió la capital del Virreinato y que convirtió al legendario luchador en un Jefe de Estado reconocido y respetado por Morillo. A esta decisión siguieron las de la Municipalidad de Caracas, a raíz del triunfo de Carabobo y del Congreso del Perú al llegar la noticia de Ayacucho; sin embargo, deberían transcurrir algunos años todavía antes de que la idea se concretara, salvo la medalla de oro con su efigie diseñada por Dávalos y ordenada por el Congreso del Perú, y la curiosa circunstancia del monumento de la Plaza de Armas de Santiago de Chile, firmado por el italiano Orsolini en 1827, motivo de numerosas controversias e incertidumbres.
Pero fue la iniciativa de algunos amigos del corazón, colombianos de la Nueva Granada, y especialmente Tomás Cipriano de Mosquera y José Ignacio París, la que impulsó al escultor italiano Pietro Tenerani, cuyo nombre quedó asociado en la historia del arte con el nombre del Libertador, a preparar tres bustos, después de los cuales vino a concretarse la primera estatua, ordenada por París (a quien el Libertador llamara en una carta «mi querido Don Pepe»), la figura fue afinándose a través de diversas tentativas y logrando reconocimientos como el muy autorizado del General O’Leary, quien al mirar el primer busto, de paso por Jamaica, expresó: «se parece mucho a su Excelencia». Debemos, por tanto, gratitud –que el amigo Pineda revive y renueva en su libro– a los insignes Mosquera y París, así como a sus amigos Pedro Alcántara Herrán y Gerónimo Torres, quienes reunidos en Roma con Don Joaquín y Don Manuel José de Mosquera, contribuyeron con su juicio a que Tenerani corrigiera los defectos de su interpretación original y lograra los rasgos que a través del mundo han popularizado la efigie del Libertador.
Los primeros tres bustos de Tenerani, según nos recuerda Pineda, están en el Panteón de los Próceres en Popayán, en el Palacio de Nariño en Bogotá y en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, y la estatua realizada en bronce, regalada a su Patria por José Ignacio París, fue erigida en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde con diversas modificaciones en el pedestal y en el emplazamiento, preside la vida de la República desde 1846. Acerca de esta estatua, que conoció por un folleto impreso en Italia que le llegó por disposición de Don Juan de Francisco de Martín, Ministro Plenipotenciario de la Nueva Granada en Lima y antiguo Prefecto de Cartagena (a quien le debemos la comunicación emocionada del fallecimiento del Libertador), Don Andrés Bello expresó lo siguiente: «La estatua es algo mayor que el natural; su vestido, el militar, adornado de hermosos bordados; le cuelga al pecho una medalla con la efigie de Washington; la cabeza, desnuda; sobre los hombros, un manto; la derecha empuña una espada desenvainada; y la izquierda un rollo de papel, que simboliza la Constitución. Al denodado movimiento de toda la persona, corresponde admirablemente el aire de resolución de aquella cara intrépida y noblemente desdeñosa; expresión tal, que cualquiera puede leer en la frente el pensamiento dirigido a un solo objeto: la libertad y la gloria de la Patria» (Obras Completas de Andrés Bello, Caracas, Tomo XIX, pág. 196).
Pero, si fue ésta la primera estatua, hay que tomar en cuenta que ya para 1840, en el Monumento levantado a Gutenberg, inventor de la imprenta, en la ciudad alsaciana de Estrasburgo, está un bajo relieve de Bolívar que David D’Angers realizó en la interpretación del continente americano en uno de los lados del pedestal, de acuerdo con el célebre medallón que el mismo David había acuñado en París en 1832.
Fue Tenerani, después, también autor del estupendo mármol que desde 1876 preside en Caracas el Panteón Nacional, el santuario que la Patria ha dedicado al Libertador y que constituye uno de los monumentos arquitectónicos más importantes que se le han erigido. La escultura se instaló originalmente en 1852, en la capilla de la familia Bolívar de la Catedral, donde reposaron los restos del Héroe desde su traída de Santa Marta en 1842, hasta su traslado al Panteón.
A otro italiano, Adamo Tadolini, se debe la primera estatua ecuestre de Bolívar, que hizo por encargo del Gobierno del Perú en cumplimiento del mandato del Congreso a raíz de la Batalla de Ayacucho. Tadolini, quien también estaba instalado en Roma, fue discípulo de Antonio Canova, al igual que Tenerani lo fue de Thorwaldsen, el danés que se latinizó en dicha ciudad. Según se ha señalado, se apartó de la ortodoxia formal, lo que se traduce en el encabritamiento del grupo ecuestre, con lo cual el monumento ganó en vibración acentuada por los efectos de luz y de sombra. En 1859 fue inaugurado el monumento a Bolívar en Lima, en la antigua Plaza de la inquisición, convertida en Plaza de la Constitución, frente al Congreso del Perú. El General Guzmán Blanco ordenó una réplica para la Plaza Bolívar de Caracas, a donde llegó con dificultades (incluyendo un naufragio), pero fue inaugurada en 1874, desde cuando se ha visto como el arquetipo de las estatuas ecuestres de Bolívar, copiada e imitada muchas veces.
La estatua ecuestre de Tadolini y la estatua de Tenerani, de pie (me cuesta trabajo usar el adjetivo «pedestre» porque me parece que tiene una connotación peyorativa) han sido dominantes en la estatuaria del Libertador. A lo largo de sus viajes de investigación, que se prolongaron durante 1981 y gran parte de 1982, Rafael Pineda localizó unas mil estatuas de Bolívar, entre originales, réplicas, copias y proyectos. El número debe ser mayor, pero de todas maneras resulta excepcional, y es índice de la terrible resonancia de la obra del Libertador, consagrada en la representación escultórica.
Por cierto, se me ocurre que un apéndice a la obra de Pineda podría ser un catálogo de todas las ciudades y pueblos en las cuales está presente Bolívar, en bronce o en mármol. Casi podríamos decir que no hay centro poblado en Venezuela o en Colombia, o en el Ecuador, o en Bolivia, o en los demás países bolivarianos, donde no esté presente quien es el símbolo más cabal de nuestras nacionalidades y de nuestra unidad: estatuas ecuestres, que siguen en su mayor parte el modelo de Tadolini; estatuas de pie, que o copian el modelo de Tenerani o se orientan en él; bustos que recogen de uno o de otro la representación de una figura, que es por una parte familiar y por la otra motivo de veneración, para todas las personas nacidas en estas tierras o que viven en ellas.
Por supuesto, que no son sólo Tenerani y Tadolini los grandes escultores que van a desfilar por este libro y para quienes en cierto modo esta obra constituye también un homenaje. Es Pietro Canonica, el autor de la estatua de Bolívar en Roma, cuya réplica se ostenta en importantes ciudades del mundo; es el argentino José Fioravanti, Premio Nacional de Escultura, que hizo la estatua de Bolívar para Buenos Aires; es Félix W de Weldon, el célebre escultor del monumento al «marine» de Iwo-Jima, cuya fotografía ha recorrido el mundo entero, y que modeló la estatua de Bolívar en Washington en 1959; es Emilio Laíz Campos, el escultor de Bolívar en Madrid, en Sevilla, en Cádiz y en diversas ciudades de Venezuela, que representan al Libertador en briosa jaca para la cual posara el célebre caballista andaluz Ángel Peralta; es Juan Jaén, el escultor canario; es Rodrigo Arias Betancourt, el del monumento de Pereira en Colombia; es Hugo Daini, autor de la estatua de Bolívar en Londres; es Manuel Ferreira, autor de una pirámide que lleva en sí a Bolívar marchando inconteniblemente desde el pasado hacia el futuro, que se acaba de develar en La Coruña; es Antonio Rodríguez del Villar, el escultor del gran monumento erigido en el propio campo donde se libró la Batalla de Carabobo; es Mariano Benlliure, el de la escultura de Panamá de 1926; es José Antonio Homs, el del monumento de Guayaquil; es Ernesto Maragall; es Aurelio Bernardino Arias; es el venezolano nacido en Cádiz Manuel de la Fuente, quien está realizando dos monumentos que serán inaugurados en Venezuela durante 1983; es el escultor francés Emmanuel Fremiet, de la estatua de Bogotá, de La Paz, y de París, reproducida también en otros sitios; es Joaquín Roca Rey, quien concibió un Bolívar de traje de civil con tinte universitario; o es Marisol, con su representación basada en arte nuevo e instalada en los Altos de Pipe, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en la Plaza donde se rinde homenaje a Bolívar y Bello.
Son muchos más los nombres que debería mencionar, tanto de los escultores como de los lugares, pero ¿para qué hacerlo, si con todo detalle están referidos en el texto y reproducidos en las láminas de la obra de Pineda? Solamente debería añadir que los monumentos no figurativos revisten también gran importancia, y entre ellos debo mencionar el de la Plaza Boyacá, en Caracas, proyectado por Edmundo Díquez, y los erigidos en Israel, en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, constituidos por bosques que cantan con entusiasmo a la naturaleza.
Este libro es por su naturaleza dinámico: mientras ha sido escrito han ido apareciendo nuevos monumentos y aparecerán otros: hay proyectos que están por realizarse, entre ellos los dos de Bourdelle, en Francia; el de Maestrovic, en Yugoslavia; los de Alejandro Otero y Fruto Vivas en Venezuela; el de Edgar Negrett en Colombia. No puedo omitir el de Victorio Macho, el de Santiago Poletto y el del gran escultor venezolano, también fallecido, Alejandro Colina, que tuve el propósito de hacer realizar conforme a su maqueta, para la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.
A propósito de Montevideo, no puedo dejar de decir que es extraño para cualquier bolivariano el que en la patria de José Enrique Rodó no se haya levantado todavía un gran monumento a Bolívar. Podría responderse que mejor monumento no hay ni habrá que el que le construyó con su pluma aquel inmenso pensador y escritor latinoamericano. Pero cabe referir que cuando fui en 1959 a aquel país, con ocasión de un Congreso Latinoamericano de Sociología, visité al Presidente del Consejo de Gobierno, señor Eduardo Haedo, y le manifesté que tenía el encargo del Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, de reiterar el ofrecimiento que Venezuela había hecho al Uruguay de una estatua de Bolívar. Hablamos de su posible emplazamiento, y me atreví a expresar que se había considerado en Caracas la posibilidad de enviar una réplica de la estatua de Bolívar por Canonica, erigida en Roma, que ha sido considerada de un gran valor artístico; y el Presidente Haedo, con mucha dignidad me respondió: «No, señor, Montevideo debe tener su estatua de Bolívar». Tenía razón.
Cuando años más tarde, realicé un viaje de Estado por los países del Sur del Continente, llevaba al Uruguay la maqueta de Alejandro Colina para ofrecer su realización. Para aquel momento, el Congreso uruguayo y el Municipio de Montevideo habían decidido o estaban dispuestos a decidir que se abriera una avenida a partir del propio Palacio de la Representación Nacional y que esa avenida estuviera presidida por el monumento al Libertador. El proyecto incluía la idea de asignar unos lotes de terreno inmediatos a los diversos países de América Latina, para que pusieran allí muestras de artesanía, expresiones de su cultura, o motivos relacionados con su propia actividad y su disposición integracionista. El viaje estaba previsto para el sábado 10 de febrero de 1973: hallándonos en Buenos Aires, la situación política del Uruguay sufrió una grave conmoción que nos obligó a cancelar el viaje. Después, ha ocurrido el hecho lamentable de una ruptura diplomática, prolongada por más tiempo del que inicialmente pudo imaginarse; pero estoy seguro de que el Uruguay recuperará la plenitud de la institucionalidad democrática y de que uno de los actos de mayor simbolismo será la erección del monumento a Bolívar, que podría ser, si se mantiene el anterior propósito, el proyectado por Colina, que pone al Libertador sobre el caballo, con el torso desnudo y con la espada desenvainada entre ambas manos, ofrecida no como señal de rendimiento sino como manifestación perenne de amistad.
Por todo el mundo hay monumentos de Bolívar, algunos en ciudades o instituciones que llevan su nombre; porque Bolívar es epónimo de una nación, Bolivia; de un Estado, en Venezuela; de un Departamento, en Colombia; de una Provincia, en el Ecuador; de ciudades (Ciudad Bolívar, antigua Angostura) en Venezuela; San Carlos de Bolívar, o Bolívar a secas, en la Pampa Argentina, por ejemplo; de universidades, de liceos, de instituciones, de calles, de avenidas, de puertos, de aeropuertos… En toda la extensión del mundo capaz de entender la significación de su figura hay monumentos que sirven como manifestación pública y perenne de admiración y de respeto a la figura de Simón Bolívar.
Yo no podría dejar de mencionar el busto que tuve la satisfacción de inaugurar el 8 de septiembre de 1972, en el centro de lo que ha de ser la plaza principal de la futura ciudad de San Simón del Cocuy. Frente a la Piedra del Cocuy, soberbio monumento nacional que –dentro del territorio venezolano– vigila permanentemente las fronteras y se refleja en el hermoso Río Negro, como adelantado de hermandad con los países limítrofes de Brasil y Colombia, la figura del Padre de la Patria es una especie de atalaya permanente y de símbolo constante para la juventud.
Yo no puedo compartir la opinión de quienes atribuyen poca importancia a los homenajes estatuarios y menos aún a los que critican el que Venezuela corresponda al deseo de pueblos hermanos o amigos de tener las imágenes de nuestros héroes y gustosamente les ofrezca la representación escultórica que se considere pertinente. No hay mejor homenaje para la patria venezolana que la presencia en bronce heroico, o en mármol, de sus hijos ilustres, en plazas o academias, o avenidas, que le dicen a millares y millares de paseantes que allí se rinde culto a los valores que supieron encarnar sus hijos.
El gentilicio venezolano vibra cuando en cualquier ciudad de este Hemisferio o del resto del mundo, un monumento levantado a Bolívar, o a Bello, o a Sucre, o a Miranda, constituye una afirmación de la grandeza incomparable del producto humano de la amada patria venezolana.
Este libro de Rafael Pineda, al mismo tiempo que viene a señalar esa presencia, recogida en una peregrinación fatigosa pero apasionante por varios continentes, constituye una de las más elocuentes expresiones de reconocimiento a la valía incomparable del Padre de la Patria, en el momento en que Venezuela entera, los países bolivarianos, América Latina y el mundo en general, se aprestan a reconocer que Simón Bolívar ha sido orgullo de la humanidad y que, como dijera el gran vasco español Miguel de Unamuno: «sin Bolívar la historia de la humanidad no estaría completa».
Cada estatua, cada escultura levantada con orgullo y gratitud en cada lugar dentro de la extensión de nuestro planeta, es una página más del riquísimo documental que se recoge a los doscientos años de su nacimiento. Porque, como dijo Neruda:
En la tierra, en el agua, en el aire
de toda nuestra extensa latitud silenciosa,
todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada…
Tus ojos que vigilan más allá de los mares,
más allá de los pueblos oprimidos y heridos,
más allá de las negras ciudades incendiadas,
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace,
tu ejército defiende las banderas sagradas;
la libertad sacude las campanas sangrientas
y un sonido terrible de dolores preside
la aurora enrojecida por la sangre del hombre.
