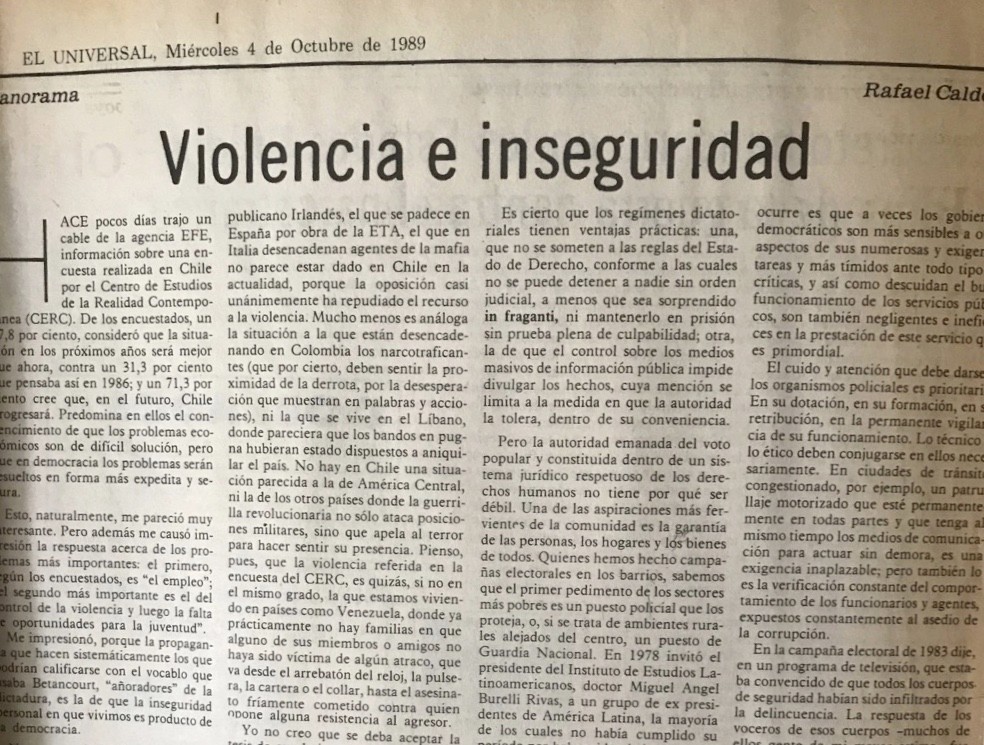
Recorte de El Universal del 4 de octubre de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
Violencia e inseguridad
Artículo escrito para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 4 de octubre de 1989.
Hace pocos días trajo un cable de la agencia EFE información sobre una encuesta realizada en Chile por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). De los encuestados, un 57,8 por ciento, consideró que la situación en los próximos años será mejor que ahora, contra un 31,3 por ciento que pensaba así en 1986; y un 71,3 por ciento cree que, en el futuro, Chile progresará. Predomina en ellos el convencimiento de que los problemas económicos son de difícil solución, pero que en democracia los problemas serán resueltos en forma más expedita y segura.
Esto, naturalmente, me pareció muy interesante. Pero además me causó impresión la respuesta acerca de los problemas más importantes: el primero, según los encuestados, es «el empleo»; «el segundo más importante es el del control de la violencia y luego la falta de oportunidades para la juventud».
Me impresionó, porque la propaganda que hacen sistemáticamente los que podrían calificarse con el vocablo que usaba Betancourt, «añoradores» de la dictadura, es la de que la inseguridad personal en que vivimos es producto de la democracia.
No creo que la «violencia» a que los chilenos se refieren sea el terrorismo que se padece en diversos países, algunos de ellos indiscutiblemente democráticos. El terrorismo que se soporta en Inglaterra por obra del Ejército Republicano Irlandés, el que se padece en España por obra de la ETA, el que en Italia desencadenan agentes de la mafia, no parece estar dado en Chile en la actualidad, porque la oposición casi unánimemente ha repudiado el recurso a la violencia. Mucho menos es análoga la situación a la que están desencadenando en Colombia los narcotraficantes (que por cierto, deben sentir la proximidad de la derrota, por la desesperación que muestran en palabras y acciones), ni la que se vive en el Líbano, donde pareciera que los bandos en pugna hubieran estado dispuestos a aniquilar el país. No hay en Chile una situación parecida a la de América Central, ni la de los otros países donde la guerrilla revolucionaria no sólo acata posiciones militares, sino que apela al terror para hacer sentir su presencia. Pienso, pues, que la violencia referida en la encuesta del CERC, es quizás, si no en el mismo grado, la que estamos viviendo en países como Venezuela, donde ya prácticamente no hay familias en que alguno de sus miembros o amigos no haya sido víctima de algún atraco, que va desde el «arrebatón» del reloj, la pulsera, la cartera o el collar, hasta el asesinato fríamente cometido contra quien opone alguna resistencia al agresor.
Yo no creo que se deba aceptar la tesis de que la inseguridad personal es un subproducto de la libertad y del respeto a los derechos humanos, inherentes al sistema democrático. Quienes así lo piensan están a un paso de la tesis de la «ingobernabilidad» de la democracia.
Es cierto que los regímenes dictatoriales tienen ventajas prácticas: una, que no se someten a las reglas del Estado de Derecho, conforme a las cuales no se puede detener a nadie sin orden judicial, a menos que sea sorprendido «in fraganti», ni mantenerlo en prisión sin prueba plena de culpabilidad; otra, la de que el control sobre los medios masivos de información pública impide divulgar los hechos, cuya mención se limita a la medida en que la autoridad la tolera, dentro de su conveniencia.
Pero la autoridad emanada del voto popular y constituida dentro de un sistema jurídico respetuoso de los derechos humanos no tiene por qué ser débil. Una de las aspiraciones más fervientes de la comunidad es la garantía de las personas, los hogares y los bienes de todos. Quienes hemos hecho campañas electorales en los barrios, sabemos que el primer pedimento de los sectores más pobres es un puesto policial que los proteja, o, si se trata de ambientes rurales alejados del centro, un puesto de Guardia Nacional. En 1978 invitó el presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos, doctor Miguel Ángel Burelli Rivas, a un grupo de ex presidentes de América Latina, la mayoría de los cuales no había cumplido su período por haber sido víctimas de golpes de Estado. Fue unánime en ellos el reconocimiento de que la lucha contra la delincuencia, el ejercicio severo de la autoridad, no mengua la popularidad sino, al contrario, la aumenta, aunque a veces suscita reacciones adversas en ciertos sectores de opinión. Algunos tal vez se lamentaron de no haberlo visto así claramente cuando gobernaron.
En la Francia de la Cuarta República, en la que un gobierno duraba lo que un suspiro y «el poder se escapaba de las manos al apenas haberlo alcanzado», según la deliciosa crítica de Pierre Daninos en «Les carnets du Major Thompson», se notaba la presencia vigorosa de las fuerzas policiales. Comenté entonces en París con un amigo mío que se notaba una ecuación inversamente proporcional: a menos gobierno, más policía. Lo que no significa que el problema de la violencia y la inseguridad deba tratarse con sólo represión, porque estoy entre quienes han sostenido y sostienen que la prevención es el aspecto prioritario de la lucha contra el delito.
El mantenimiento de la paz y del orden es la primera obligación del poder público, sea de derecha o de izquierda, democrático o dictatorial, revolucionario o reaccionario. Lo que ocurre es que a veces los gobiernos democráticos son más sensibles a otros aspectos de sus numerosas y exigentes tareas y más tímidos ante todo tipo de críticas, y así como descuidan el buen funcionamiento de los servicios públicos, son también negligentes e ineficaces en la prestación de este servicio que es primordial.
El cuido y atención que debe darse a los organismos policiales es prioritario. En su dotación, en su formación, en su retribución, en la permanente vigilancia de su funcionamiento. Lo técnico y lo ético deben conjugarse en ellos necesariamente. En ciudades de tránsito congestionado, por ejemplo, un patrullaje motorizado que esté permanentemente en todas partes y que tenga al mismo tiempo los medios de comunicación para actuar sin demora, es una exigencia inaplazable; pero también lo es la verificación constante del comportamiento de los funcionarios y agentes, expuestos constantemente al asedio de la corrupción.
En la campaña electoral de 1983 dije, en un programa de televisión, que estaba convencido de que todos los cuerpos de seguridad habían sido infiltrados por la delincuencia. La respuesta de los voceros de esos cuerpos –muchos de ellos gente de mi mayor estima– fue más irritada que receptiva. Todos afirmaron que en su respectiva unidad podían asegurar que no ocurría tal cosa. Desgraciadamente, los hechos que se han venido sucediendo desde entonces, me han dado la razón. No ha habido uno donde no haya ocurrido lo que nadie podría desear. En vez de negar «a priori» que esto era posible, debió haber una acción para examinar la conducta de sus miembros.
Esto lo puede y lo debe hacer todo gobierno democrático que tenga conciencia plena de su deber. La descomposición social abarca muchos aspectos, algunos de ellos de suma gravedad, pero este problema de la inseguridad es crítico para que el ciudadano tenga confianza en la autoridad. No podemos volver a los tiempos de los salteadores de caminos o a las trastadas que con amenidad describió la picaresca de la literatura clásica. No consolarnos de lo que nos pasa, porque ocurre también en otras partes. El hecho de que a la ex presidenta Isabelita Perón la hayan atacado en las calles de Madrid no puede ser lenitivo para lo que ocurre diariamente entre nosotros.
Debemos darnos cuenta de que la seguridad personal es obligación número uno del Estado y más concretamente, exigencia inaplazable del Estado Democrático.
