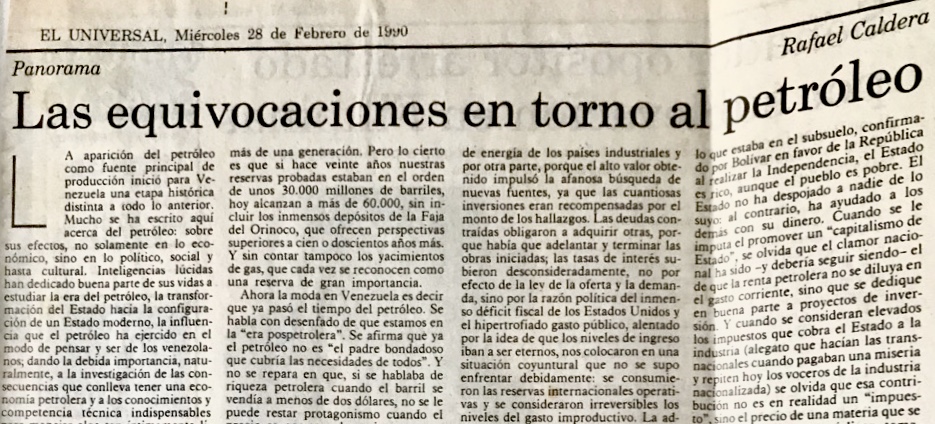
Recorte de El Universal del 28 de febrero de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
Las equivocaciones en torno al petróleo
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 28 de febrero de 1990.
La aparición del petróleo como fuente principal de producción inició para Venezuela una etapa histórica distinta a todo lo anterior. Mucho se ha escrito aquí acerca del petróleo: sobre sus efectos, no solamente en lo económico, sino en lo político, social y hasta cultural. Inteligencias lúcidas han dedicado buena parte de sus vidas a estudiar la era del petróleo, la transformación del Estado hacia la configuración de un Estado moderno, la influencia que el petróleo ha ejercido en el modo de pensar y ser de los venezolanos, dando la debida importancia, naturalmente, a la investigación de las consecuencias que conlleva tener una economía petrolera y a los conocimientos y competencia técnica indispensables para manejar algo tan íntimamente ligado al existir actual de la nación.
Países hermanos de América Latina no han ocultado cierto sentimiento nostálgico por no tener el potencial petrolero venezolano. En el mundo desarrollado se ha forjado la falsa idea de que Venezuela es un país muy rico, que no tiene derecho por tanto a ningún género de consideraciones. Y cuando hemos participado en el reclamo por un precio más justo, han protestado enérgicamente, se han erigido en supuestos defensores de los intereses de los países en vías de desarrollo que no tienen petróleo y han armado todos los mecanismos posibles para doblegarnos, por el inaudito crimen de demandar una retribución más equitativa por un combustible que hemos aportado caudalosamente al desarrollo de los demás.
Pero no es sorprendente que se haya incurrido con frecuencia en graves equivocaciones. Cuando estudiábamos en la universidad se nos convenció de que el petróleo se iba a acabar en poco más de una generación. Pero lo cierto es que si hace veinte años nuestras reservas probadas estaban en el orden de unos 30.000 millones de barriles, hoy alcanzan a más de 60.000, sin incluir los inmensos depósitos de la Faja del Orinoco, que ofrecen perspectivas superiores a cien o doscientos años más. Y sin contar tampoco los yacimientos de gas, que cada vez se reconocen como una reserva de gran importancia.
Ahora la moda en Venezuela es decir que ya pasó el tiempo del petróleo. Se habla con desenfado de que estamos en la «era pos petrolera». Se afirma que ya el petróleo no es «el padre bondadoso que cubría las necesidades de todos». Y no se repara en que, si se hablaba de riqueza petrolera cuando el barril se vendía a menos de dos dólares, no se le puede restar protagonismo cuando el precio se acerca a los veinte.
No es que el petróleo ya no alcance para sostenernos: es que el gasto público se ha elevado a las nubes. Hace dieciséis años era de 14.000 millones de bolívares y se consideraba demasiado grande; hoy el presupuesto está cerca de los 500.000 millones, y se anuncia la contratación de nuevos empréstitos para hacer obras que en cualquier época habrían sido hechas con recursos de la gestión ordinaria.
A partir de 1974, cuando aumentó el ingreso hasta niveles que no se habían previsto, se contrajeron deudas, por cantidades ofrecidas liberalmente por los bancos con el dinero que les sobraba por el reciclaje de los petrodólares árabes.
Aumentaba nuestra «capacidad de endeudamiento» y aumentaban los préstamos a medida que el petróleo subía. En determinado momento creció tanto que sin ser profetas había que prever una declinación, por mil factores, entre otros porque la carestía estimuló un ahorro sustancial del consumo de energía de los países industriales y, por otra parte, porque el alto valor obtenido impulsó la afanosa búsqueda de nuevas fuentes, ya que las cuantiosas inversiones eran recompensadas por el monto de los hallazgos.
Las deudas contraídas obligaron a adquirir otras, porque había que adelantar y terminar las obras iniciadas; las tasas de interés subieron desconsideradamente, no por efecto de la ley de la oferta y la demanda, sino por la razón política del inmenso déficit fiscal de los Estados Unidos y el hipertrofiado gasto público, alentado por la idea de que los niveles de ingreso iban a ser eternos, nos colocaron en una situación coyuntural que no se supo enfrentar debidamente: se consumieron las reservas internacionales operativas y se consideraron irreversibles los niveles del gasto improductivo. La advertencia prudente que hicimos en la Conferencia de la OPEP, en Caracas, en 1970, que al predecir la mejora sustancial del mercado, aconsejamos que previniéramos las bajas cíclicas que podían presentarse, nadie la tomó en cuenta.
Al presentarse la gran crisis que afectó a los países del Tercer Mundo por causa de la Deuda Externa, los acreedores vieron llegada la oportunidad de volver por sus fueros de dominación universal. El Fondo Monetario Internacional, controlado por ellos, en vez de abrir un camino viable para la solución del problema, impuso a los deudores una vía dolorosa que arranca de la afirmación de que todo lo que hicieron era malo. Alegando que nuestra economía estaba distorsionada han impuesto, en nuestro país y en los países que se encuentran en situación parecida, una verdadera distorsión, una distorsión monstruosa, de la que son víctimas inocentes nuestros pueblos, sometidos a condiciones de deterioro cuyas desastrosas consecuencias darán difícilmente paso a una futura recuperación.
En Venezuela, la superioridad que ha mantenido y mantiene el petróleo en los indicadores económicos impone características especiales que es imposible desconocer. El valor de lo que produce es inmensamente mayor que el de cualquier otro renglón. Los primeros gobiernos democráticos lograron una disminución considerable de su participación porcentual en el producto nacional, no por disminución de su rendimiento, sino por el estímulo dado y el avance logrado en otros sectores; pero el petróleo sigue teniendo un rol fundamental.
Como el Estado es dueño del petróleo, por una tradición originada en el derecho de la Corona de España sobre lo que estaba en el subsuelo, confirmado por Bolívar a favor de la República al realizar la Independencia, el Estado es rico, aunque el pueblo es pobre. El Estado no ha despojado a nadie de lo suyo: al contrario, ha ayudado a los demás con su dinero.
Cuando se le imputa el promover un «capitalismo de Estado», se olvida que el clamor nacional ha sido –y debería seguir siendo– el de que la renta petrolera no se diluya en el gasto corriente, sino que se dedique en buena parte en proyectos de inversión.
Y cuando se consideran elevados los impuestos que cobra el Estado a la industria (alegato que hacían las transnacionales cuando pagaban una miseria y repiten hoy los voceros de la industria nacionalizada) se olvida que esa contribución no es en realidad un «impuesto», sino el precio de una materia que se les da para que la comercialicen, tomada de inventarios que constituyen un patrimonio colectivo.
Al petróleo se le endilgan los peores calificativos, pero no le tocan a él sino, en todo caso, a quienes lo han administrado mal. Afortunadamente, ha habido también quienes lo administran bien.
Hay un apreciable saldo positivo en la construcción de obras de infraestructura de indiscutible utilidad y en la creación de numerosas oportunidades para la educación y la salud, cuyas estadísticas bastarían para calificar favorablemente al sistema democrático, aun cuando se experimenten ahora irregularidades y deficiencias que no son resultado del sistema, sino de la negligencia y de la corrupción administrativa imperantes en los últimos años.
El petróleo nos sigue rindiendo anualmente una cantidad que casi nunca ha bajado de diez mil millones de dólares anuales, lo que no bastaría para llamarnos «ricos», pero alcanzaría para las necesidades indispensables del intercambio si no sufriéramos el agobio de la deuda. Lo que el Estado obtiene de él debe orientarse a la satisfacción de las prioritarias necesidades colectivas y al estímulo de nuevas fuentes de riqueza y trabajo. Porque el petróleo, que nos trae tan ingentes recursos financieros, genera pocas oportunidades de trabajo. Esa industria, tan predominante en nuestra economía, sólo ocupa un 1% de nuestra población activa. Esto hay que repetirlo, para que quienes nos juzgan –adentro y afuera– se den cuenta de que allí está el meollo que hay que superar; porque en ello está la clave del desarrollo nacional. Del desarrollo que nos permitirá salir del Tercer mundo y aspirar a ubicarnos decorosamente en el primero.
