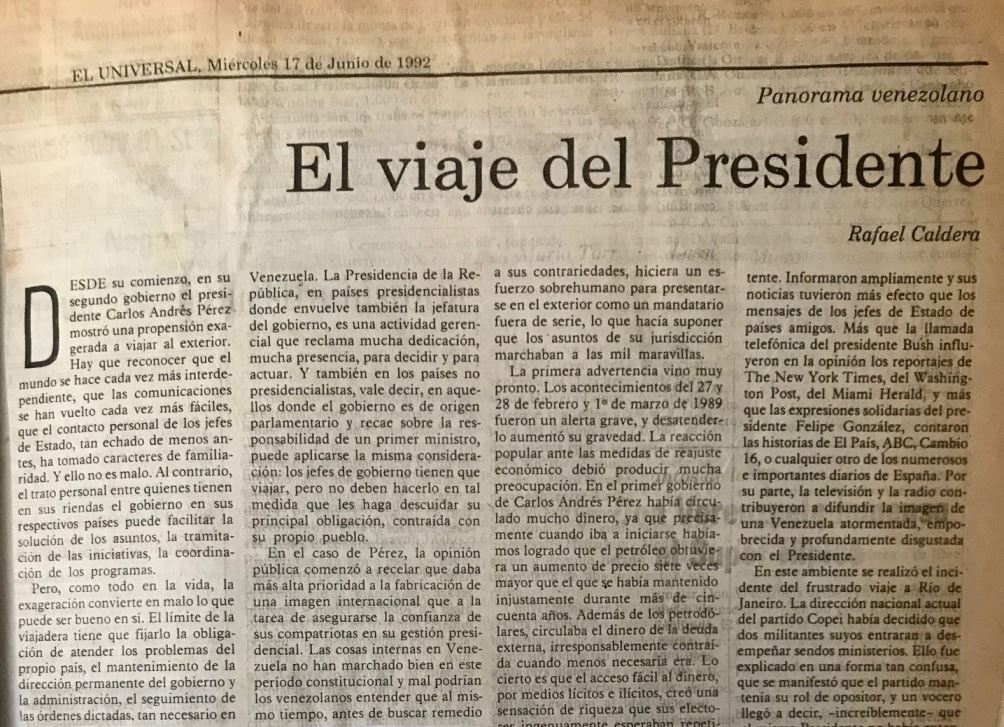
Recorte de El Universal del 17 de junio de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
El viaje del presidente
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 17 de junio de 1992.
Desde su comienzo, en su segundo gobierno, el presidente Carlos Andrés Pérez mostró una propensión exagerada a viajar al exterior. Hay que reconocer que el mundo se hace cada vez más interdependiente, que las comunicaciones se han vuelto cada vez más fáciles, que el contacto personal de los jefes de Estado, tan echado de menos antes, ha tomado caracteres de familiaridad. Y ello no es malo. Al contrario, el trato personal entre quienes tienen en sus riendas el gobierno en sus respectivos países puede facilitar la solución de los asuntos, la tramitación de las iniciativas, la coordinación de los programas.
Pero, como todo en la vida, la exageración convierte en malo lo que puede ser bueno en sí. El límite de la viajadera tiene que fijarlo la obligación de atender los problemas del propio país, el mantenimiento de la dirección permanente del gobierno y la administración, el seguimiento de las órdenes dictadas, tan necesario en Venezuela. La Presidencia de la República, en países presidencialistas donde envuelve también la jefatura del gobierno, es una actividad gerencial que reclama mucha dedicación, mucha presencia, para decidir y para actuar. Y también en los países no presidencialistas, vale decir, en aquellos donde el gobierno es de origen parlamentario y recae sobre la responsabilidad de un primer ministro, puede aplicarse la misma consideración: los jefes de gobierno tienen que viajar, pero no deben hacerlo en tal medida que les haga descuidar su principal obligación, contraída con su propio pueblo.
En el caso de Pérez, la opinión pública comenzó a recelar que daba más alta prioridad a la fabricación de una imagen internacional que a la tarea de asegurarse la confianza de sus compatriotas en su gestión presidencial. Las cosas internas en Venezuela no han marchado bien en este período constitucional y mal podrían los venezolanos entender que al mismo tiempo, antes de buscar remedio a sus contrariedades, hiciera un esfuerzo sobrehumano para presentarse en el exterior como un mandatario fuera de serie, lo que hacía suponer que los asuntos de su jurisdicción marchaban a las mil maravillas.
La primera advertencia vino muy pronto. Los acontecimientos del 27 y 28 de febrero y 1º. de marzo de 1989 fueron un alerta grave, y desatenderla aumentó su gravedad. La reacción popular ante las medidas de reajuste económico debió producir mucha preocupación. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez había circulado mucho dinero, ya que precisamente cuando iba a iniciarse habíamos logrado que el petróleo obtuviera un aumento de precio siete veces mayor que el que se había mantenido injustamente durante más de cincuenta años. Además de los petrodólares, circulaba el dinero de la deuda externa, irresponsablemente contraída cuando menos necesaria era.
Lo cierto es que el acceso fácil al dinero, por medios lícitos e ilícitos, creó una sensación de riqueza que sus electores ingenuamente esperaban repetiría en esta nueva oportunidad. Al anunciarse el paquete económico «recomendado» por el Fondo Monetario Internacional, el shock fue demasiado fuerte. Y lo aumentó el contraste, por cuanto la toma de posesión, popularmente llamada «la coronación» fue de un extraordinario esplendor. Entonces se le aseguró al país que el efecto negativo de las medidas pasaría en dos años, al cabo de los cuales desaparecería la inflación, desaparecería el desempleo y retornaría el bienestar. Mientras la gente sufría, el Presidente viajaba.
Algunos de sus viajes tenían razonable justificación. Otros parecían más bien satisfacer un ansia incontenible de andar. El cargo de ministro de Relaciones Exteriores perdía importancia ante la obsesión internacionalista del Presidente. Y el deterioro de la situación interna acentuaba el malestar. La cuenta semanal de los ministros con el jefe del Estado desapareció: era noticia para los medios de comunicación cualquier reunión de un miembro del Gabinete con su superior jerárquico, el primer Magistrado. El contraste entre la luz que se trataba de proyectar afuera y la oscuridad que se acentuaba adentro se fue haciendo más crítico. Y el 4 de febrero se le derrumbó al Presidente el piso que con tanto esfuerzo se había construido en el orden internacional: el alzamiento de los jóvenes militares hizo venir a Caracas a calificados reporteros de los medios de comunicación más importantes del mundo y éstos dieron cuenta del malestar existente.
Informaron ampliamente y sus noticias tuvieron más efecto que los mensajes de los jefes de Estado de países amigos. Más que la llamada telefónica del presidente Bush influyeron en la opinión los reportajes de The New York Times, del Washington Post, del Miami Herald, y más que las expresiones solidarias del presidente Felipe González, contaron las historias de El País, ABC, Cambio 16, o cualquier otro de los numerosos e importantes diarios de España. Por su parte, la televisión y la radio contribuyeron a difundir la imagen de una Venezuela atormentada, empobrecida y profundamente disgustada con el Presidente.
En este ambiente se realizó el incidente del frustrado viaje a Río de Janeiro. La dirección nacional actual del partido Copei había decidido que dos militantes suyos entraran a desempeñar sendos ministerios. Ello fue explicado en una forma tan confusa, que se manifestó que el partido mantenía su rol de opositor, y un vocero llegó a decir –increíblemente–, que el mismo Presidente no había entendido el papel de Copei en su gobierno. La opinión pública ha sido pródiga en comentarios desfavorables. La «nueva guanábana» se convirtió en el paraíso de los humoristas. Por eso comenzaron a decir que la estada en el Gobierno era transitoria, que sólo permanecerían en él mientras fuera indispensable para sostener el sistema democrático.
Surgió la ocasión que se deseaba para el desprendimiento, con el proyectado viaje de Pérez al Brasil. En Río se iba a reunir el mayor número de jefes de Estado o de Gobierno del Universo. La dirección de Copei opinó que el Presidente no debía viajar, ni siquiera en el caso planteado (por cierto, el ex presidente Herrera Campíns y yo, interrogados por los periodistas, habíamos expresado que no veíamos mayor inconveniente para el viaje, y el ministro del Exterior, copeyano, Calderón Berti, defendió la conveniencia del mismo). Se votó en el Senado la solicitud de autorización y hubo empate por primera vez (los senadores vitalicios no asistimos a la sesión ni fuimos inducidos por ninguna de las partes a concurrir). En la segunda vuelta, el Presidente logró lo autorizara el Senado por dos votos: el amigo de CAP que le hizo el servicio de conseguírselos le hizo un flaco favor, porque la dirección copeyana aprovechó la ocasión para retirarse solemnemente de Miraflores.
Quienes criticamos la decisión copeyana de ir al Gobierno no podemos menos que entender la retirada como un reconocimiento implícito a las críticas que formulamos. Sin embargo –y no por el prurito de llevar la contraria– no vemos clara la magnitud del motivo indicado. Entre dos «partners» estas cosas se deciden en una discusión previa y leal. El Presidente decía que quería ir; el partido Copei le comunicó su criterio opuesto; si a pesar de ello el Presidente insistía y el partido consideraba esa insistencia lo suficientemente grave como para decirle «adiós», podía haberlo dicho antes de que se realizara el episodio bufo del Senado. El enfrentamiento de los «sí» y los «no» habría sido distinto. A lo mejor el Presidente, si le hubieran dicho: «si insiste en ir a Río, nosotros nos iremos del Gobierno», habría podido reflexionar y desistir de su propósito. No habría tenido que comunicar al país, después de obtener el consentimiento del Senado, que definitivamente no viajaría. Comunicación que, por cierto, es la decisión más sensata que ha tomado en los últimos tiempos. Y la gente no habría pasado por las horas de angustia, por la idea de que al retirarse los ministros copeyanos, se iba a hundir la democracia.
