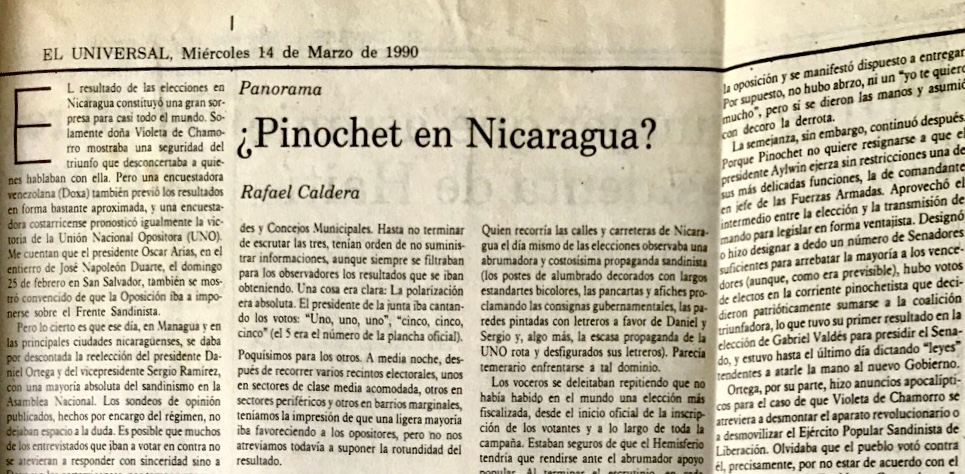
Recorte de El Universal del 14 de marzo de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
¿Pinochet en Nicaragua?
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de marzo de 1990
El resultado de las elecciones en Nicaragua constituyó una gran sorpresa para casi todo el mundo. Solamente doña Violeta de Chamorro mostraba una seguridad del triunfo que desconcertaba a quienes hablaban con ella. Pero una encuestadora venezolana (DOXA) también previó los resultados en forma bastante aproximada, y una encuestadora costarricense pronosticó igualmente la victoria de la Unión Nacional Opositora (UNO). Me cuentan que el presidente Oscar Arias, en el entierro de José Napoleón Duarte, el domingo 25 de febrero en San Salvador, también se mostró convencido de que la oposición iba a imponerse sobre el Frente Sandinista.
Pero lo cierto es que ese día, en Managua y en las principales ciudades nicaragüenses, se daba por descontada la reelección del presidente Daniel Ortega y del vicepresidente Sergio Ramírez, con una mayoría absoluta del sandinismo en la Asamblea Nacional. Los sondeos de opinión publicados, hechos por encargo del régimen, no dejaban espacio a la duda. Es posible que muchos de los entrevistados que iban a votar en contra no se atrevieran a responder con sinceridad sino a DOXA y a los costarricenses, por temor a represalias si lo decían a los otros.
A las seis de la tarde, hora del cierre de las votaciones, la sensación general era la de que el gobierno se había salido con la suya. Los primeros minúsculos resultados le daban ventaja y se aventuraba una supuesta proyección en aquel sentido. En la noche, las calles estaban desiertas. Sólo se veía la luz en los sitios en que las J.R.V. (Juntas Receptoras de Votantes) estaban haciendo el escrutinio, acompañadas de los fiscales de los partidos y cuidadas por unos policías vestidos de civil y aparentemente desarmados.
El conteo de las papeletas era un poco lento cuando se trataba de varios centenares de electores, porque habían votado en tres urnas diferentes: una para Presidente y Vicepresidente de la República, otra para miembros de la Asamblea y otra para Alcaldes y Concejos Municipales. Hasta no terminar de escrutar las tres, tenían orden de no suministrar informaciones, aunque siempre se filtraban para los observadores los resultados que se iban obteniendo. Una cosa era clara: la polarización era absoluta. El presidente de la Junta iba cantando los votos: «Uno, uno, uno», «cinco, cinco, cinco» (el 5 era el número de la plancha oficial). Poquísimos para los otros.
A media noche, después de recorrer varios recintos electorales, unos en sectores de clase media acomodada, otros en sectores periféricos y otros en barrios marginales, teníamos la impresión de que una ligera mayoría iba favoreciendo a los opositores, pero no nos atrevíamos todavía a suponer la rotundidad del resultado.
Estoy convencido de que el primer sorprendido por los cómputos finales fue Daniel Ortega. Había estado tan seguro de su triunfo, que había extremado todas las facilidades para que los observadores pudieran tener plena confianza en que no había fraude. Fraude no lo hubo, en verdad, ni habría podido consumarse, dadas las garantías de que se revistió el proceso electoral; lo que algunos temíamos era el ventajismo, indudable y hasta inevitable, de un régimen que había manejado durante diez años el país en todas sus manifestaciones y que tenía en sus manos el control de un numeroso ejército, de todos los funcionarios públicos y de los cuerpos electorales (con representación muy minoritaria de la oposición) lo que podía impedir que expresara con libertad la voluntad de los ciudadanos.
Quien recorría las calles y carreteras de Nicaragua el día mismo de las elecciones observaba una abrumadora y costosísima propaganda sandinista (los postes de alumbrado decorados con largos estandartes bicolores, las pancartas y afiches proclamando las consignas gubernamentales, las paredes pintadas con letreros a favor de Daniel y Sergio y, algo más, la escasa propaganda de la UNO rota y desfigurados sus letreros). Parecía temerario enfrentarse a tal dominio.
Los voceros se deleitaban repitiendo que no había habido en el mundo una elección más fiscalizada, desde el inicio oficial de la inscripción de los votantes y a lo largo de toda la campaña. Estaban seguros de que el Hemisferio tendría que rendirse ante el abrumador apoyo popular.
Al terminar el escrutinio, en cada J.R.V. se levantaban varios ejemplares del acta, suscrita por los miembros de la Junta y por los fiscales de los partidos. Cada uno de éstos debía conservar un ejemplar, y sendas copias autografiadas se entregaban de inmediato a los representantes del grupo de observadores de la ONU, del grupo de observadores de la OEA y del grupo de observadores del Consejo de ex Jefes de Estado vinculado al Centro Carter. Era imposible, pues, desconocer los resultados.
En la madrugada, cuando se vio clara la decisión del pueblo nicaragüense, se vivieron horas de gran expectación. Antes se había anunciado que el presidente Ortega pronunciaría un discurso por los medios audiovisuales a las diez de la noche. De hecho, vino a hablar, con visible emoción, a las seis y media de la mañana. Entre tanto, se habían reunido con él, por una parte, los dirigentes del Frente Sandinista, y por la otra, el secretario general de la OEA, Baena Soares, Elliot Richardson, representantes del secretario general de las Naciones Unidas (quien desde octubre venía insistiendo ante el escepticismo de muchos norteamericanos en que las elecciones serían muy limpias), el ex presidente Jimmy Carter, vocero del Consejo de ex Jefes de Estado («primus inter pares»).
Ortega convino en que lo procedente era reconocer la derrota. Y lo hizo con dignidad. Su discurso contuvo los puntos que en el diálogo con aquellos se habían concretado como los que la opinión pública nacional y hemisférica quería escuchar. Ellos mismos lo acompañaron en la tarde del lunes a visitar a la presidenta electa, visita que tuvo una repercusión mundial y cuya imagen, traducida en la foto del abrazo que Daniel y Violeta se dieron, simbolizó la mejor esperanza de reconciliación interna y de paz en el área.
Hasta aquí era fácil pensar en cierta semejanza con lo ocurrido en Chile. El general Pinochet también fue a elecciones, reconoció la victoria de la oposición y se manifestó dispuesto a entregar. Por supuesto, no hubo abrazo, ni un «yo te quiero mucho», pero sí se dieron las manos y asumió con decoro la derrota.
La semejanza, sin embargo, continuó después. Porque Pinochet no quiere resignarse a que el presidente Aylwin ejerza sin restricciones una de sus más delicadas funciones, la de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Aprovechó el intermedio entre la elección y la trasmisión de mando para legislar en forma ventajista. Designó o hizo designar a dedo un número de Senadores suficientes para arrebatar la mayoría a los vencedores aunque, como era previsible, hubo votos de electos en la corriente pinochetista que decidieron patrióticamente sumarse a la coalición triunfadora, lo que tuvo su primer resultado en la elección de Gabriel Valdés para presidir el Senado, y estuvo hasta el último día dictando «leyes» tendentes a atarle la mano al nuevo Gobierno.
Ortega, por su parte, hizo anuncios apocalípticos para el caso de que Violeta de Chamorro se atreviera a desmontar el aparato revolucionario o a desmovilizar el Ejército Popular Sandinista de Liberación.
Olvidaba que el pueblo votó contra él, precisamente, por no estar de acuerdo con el modo de gobernar de «los Nueve Comandantes», que han sido un verdadero poder superconstitucional.
Nicaragua tiene un inmenso ejército, cuyo tamaño sólo se justificaba por la guerra civil. Terminada ésta, no hay razón para que el país siga soportando el peso de su maquinaria bélica. «Los Nueve Comandantes» ya no pueden seguir ejerciendo el mando absoluto. Y por cierto, las exigencias de la elección presidencial hicieron forzosamente destacar a uno de ellos sobre los demás. El sandinismo tiene que transformarse radicalmente para dar nacimiento a un partido de oposición democrática y a su candidato le toca un rol fundamental en la tarea.
Es grave el error de Pinochet de pretender mantenerse en el poder. Su obstinación puede traer graves dificultades a Chile. Sería también grave el error del Sandinismo, si pretendiera perpetuarse a pesar de haberse sometido a un referéndum popular y haber aceptado el dictamen negativo. Empeñarse en lo otro sería entrar en un camino sembrado de obstáculos.
Las loas que en todos los tonos y en todos los lugares se cantan a la actitud del presidente Ortega por reconocer el veredicto del 25 de febrero, deben estimularlo a no dar marcha atrás en el proceso de normalización de su país, así como los ataques de toda índole que se propinan al general Pinochet, aunque de signo contrario, deberían conducir en Chile a una situación normal.
La estada, aunque muy breve, del presidente de Nicaragua en los actos de iniciación del gobierno del nuevo presidente de Chile, deberían contribuir a aclararle definitivamente la reflexión que debe estar haciendo. No para seguir los pasos del atacado y vulnerado Pinochet, sino para convencerse de que ese no es el rumbo que debe tomar. No debe regresar con el propósito de llevar pinochetismo a Nicaragua, «sino todo lo contrario».
