
Rafael Caldera durante una conferencia a becarios de Fundayacucho en la sede de la UNESCO. París, 22 de enero de 1980.
La moralidad y la acción política
Discurso pronunciado al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica de América, Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 31 de octubre de 1980. El original fue en inglés.
Sé lo mucho que la Universidad Católica de América representa en el cuadro de las instituciones de educación superior de este gran país y del Hemisferio. Tengo idea cabal de todo lo que significa este doctorado honorario que tan egregia institución me confiere. Agradezco de la manera más profunda y sincera esta honra tan alta que en forma tan generosa se me acaba de conceder.
Conozco y admiro desde hace mucho tiempo al pueblo norteamericano y estoy convencido de que lo más alto de su espíritu se refleja en sus instituciones universitarias. Las universidades de los Estados Unidos han sido y son campo abierto y promisor para el esfuerzo humano, escenario dispuesto para la presentación de todas las ideas y el análisis de todos los problemas, empeñadas en abrir anchos caminos para la comprensión y la amistad.
Dentro de los planteamientos y quejas que los pueblos de América Latina hemos formulado y podemos formular ante el comportamiento del más grande, más rico y más poderoso de los países del Nuevo Mundo, es imperioso dejar a salvo a sus universidades. En más de una ocasión, ellas han sido nuestros mejores voceros, han constituido la voz de la conciencia para el pueblo norteamericano y han dirigido sus esfuerzos hacia la comprensión, hacia la renovación de los procedimientos, hacia la búsqueda de la justicia y, a través de la justicia, de una mayor solidaridad.
La Universidad Católica de América, a través de su Escuela de Filosofía, desarrolla en este momento una importante serie de conferencias, a cargo de personalidades provenientes de distintas partes del mundo, acerca de la moralidad y la naturaleza humana. Dentro de esta serie de conferencias se acordó que el tema de mi discurso, con motivo de este grado honorario, se refiera a la moralidad y la acción política.
He dedicado la mayor parte de mi vida a la lucha política. No llegué a ella por el deseo de escalar posiciones, ni me movió una ambición de poder, ni menos aún, la búsqueda de esas satisfacciones materiales que a través de los tiempos han acompañado muchas veces el éxito en la vida política. Me empujó a esa acción el propósito de defender principios cuya vigencia considero indispensable para el engrandecimiento de las sociedades.
El deseo de aportar mi esfuerzo, en la medida en que la Providencia Divina y la voluntad de mi pueblo lo permitieran, en el enrumbamiento de mi patria hacia la construcción de un orden social más justo, dentro del cual haya amplia posibilidad para la participación de todos sus habitantes, sin discriminaciones, dentro de un ambiente de libertad y de respeto por la dignidad de la persona humana, y bajo la inspiración de un ideal de justicia social, para garantizar a todos la posibilidad de una existencia humana y digna.
No ignoro que el combate político se torna en ocasiones demasiado áspero. Tengo experiencia de situaciones dentro de las cuales se atropellan las normas éticas, se saltan las barreras que impone la decencia, se subordinan los valores del espíritu a la pasión individual, el rencor o la ambición de mando. No puedo negar que dentro de la literatura universal la habilidad política se ha identificado con frecuencia con la capacidad de engañar, con la habilidad para tergiversar todo aquello que estorbe a la obtención de determinados propósitos, y que a lo largo de los siglos se sigue discutiendo la idea maquiavélica de que el fin justifica los medios, de que la razón de Estado prevalece sobre las concepciones éticas; y que la salud del pueblo, la ley suprema para los romanos y para todo político bien intencionado, se ha interpretado a veces como patente de corso para desconocer derechos esenciales de cada ser humano y para perpetrar graves atentados contra quienes constituyan un obstáculo hacia la consecución de determinados objetivos.
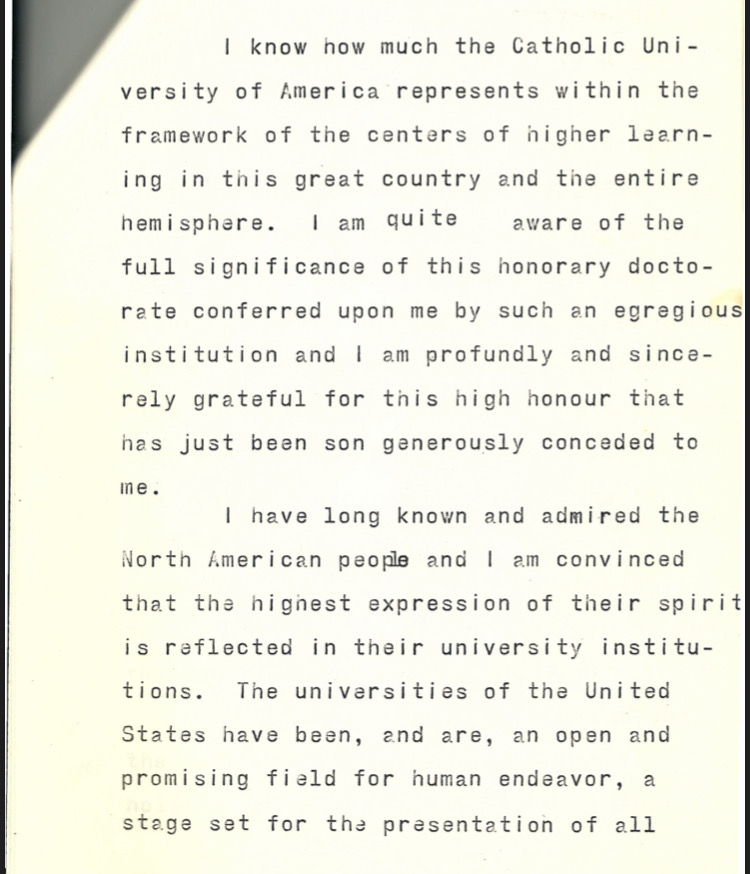
Parte del discurso mecanografiado leído por Rafael Caldera ante la Universidad Católica de América.
Tengo la convicción de que la moral rige la conducta del hombre, en cuanto ser inteligente y libre, en todas las áreas donde pueda encontrarse su actividad. No hay ninguna acción humana, en cuanto humana, que pueda considerarse desligada de los condicionamientos de la normatividad ética. Estoy dentro de aquellos que, defendiendo la más amplia libertad para la creación humana en cada campo cultivable, ya sea el arte o la tecnología, ya la economía o la literatura, consideran la imperatividad de la norma moral como un alinderamiento que no puede franquearse sin provocar un desquiciamiento del orden natural de las cosas. Por supuesto, hay que reconocer que la interpretación de la norma ética ha sido por mucho tiempo estrecha, arbitraria, tendiente a restringir más bien que a estimular el noble impulso de la mente y de la acción humana hacia la conquista de nuevos horizontes. Creo, al contrario, que la norma ética no es frustrante sino, bien entendida, constituye un estímulo, un apoyo, un respaldo a todo lo que hay en el hombre de más noble, a todo lo que en él determina su superioridad sobre los demás seres, orgánicos e inorgánicos, y sobre todas las fuerzas del universo, que a él corresponde la altísima responsabilidad de dominar y de encauzar.
La sujeción a la norma moral dentro de la conducta humana podría considerarse, en términos muy amplios, en dos aspectos principales. Hay una moralidad que podríamos llamar genérica, que abarca al ser humano como tal sin distinguir la especie de actividad en que se mueva. Y otra moralidad específica, propia y característica de cada rama de su acción, y que viene a constituir la aplicación de los principios generales a las situaciones especiales que confronta cada uno dentro de una tarea determinada. «La actividad ética, en cuanto categoría, no tiene historia. Acciones buenas se han cumplido siempre y la bondad es de todos los tiempos; antes, según parece, es natural entre los primitivos, entre los buenos salvajes. Pero lo que sí tiene historia es aquel concepto del hombre, de la posición y de la función del alma humana en el Universo, que se declara en las religiones y en las filosofías, obra como fermento revolucionario en la historia, se traduce en mandamientos, preceptos e ideales. Esta es la historia misma de la verdad, la cual no es tan inerte e indiferente como se cree, antes es la única fuerza verdaderamente operante en la historia» (Carlo Antoni, Le Ideologie Politiche, Santi di Sociologie e di Politica in onore di Luigi Sturzo, I, 38).
La moralidad en sentido general, tiene validez universal e intemporal. El hombre, por ejemplo, debe respetar la vida ajena, ha de ver un límite a sus actos en la dignidad y en el respeto que debe a los demás hombres, está obligado a cultivar la verdad y expresarla, tiene el deber de contribuir al bien de todos, al progreso equitativo y armónico de la sociedad. Estas obligaciones genéricas y todas las que podrían formularse dentro de un código de ética, afectan por igual al artista y al político, al comerciante y al profesor, al empresario y al obrero. De ellas, algunas que se refieren de manera más directa a la existencia misma de la sociedad y a su funcionamiento, toman aspecto coactivo a través de la norma jurídica, la cual impone a todos, a través del poder del Estado, el cumplimiento de deberes cuya observación no queda limitada al solo terreno de la conciencia.
En cuanto a la moralidad específica de la acción política, ella tiene valor trascendental. El propio Kelsen, autor de la teoría pura del Derecho, sostiene la vinculación de la ética con la política. «Nada tiene de extraño –dice– que la ética mantenga íntimas relaciones con la ciencia política y social, ya que, bien mirado, éstas constituyen una parte de aquélla, por lo que no hay posibilidad de separarlas» (Hans Kelsen, Esencia y Valor de la Democracia, trad. Luis Legaz Lacambra, Colección Labor, 1934, p. 133).
La política es la actividad tendiente a orientar y dirigir la marcha de la comunidad. Su objeto debe ser el bien común. Sus manifestaciones son múltiples. Política es la participación del ciudadano común en la decisión de los asuntos públicos; política es la actividad del filósofo que analiza las cuestiones fundamentales de la vida institucional. Política es la acción del jurista que estudia o elabora las leyes y las interpreta, y participa en su aplicación. Desde el punto de vista profesional, político es aquel que dedica sus actividades en forma sistemática a orientar el pensamiento de los demás, a participar en la determinación de los caminos a seguir y, en términos generales, al ejercicio de gobierno o a su participación en él. Política y poder están estrechamente enlazados como ideas y como realidades.
Así como hay dentro de cada profesión cabida a la vigencia de las normas éticas de carácter genérico y hay además una especial deontología, relativa a una precisa y determinada área de comportamiento, así mismo, creo y sostengo que dentro de la vida política el hombre, sujeto a las normas éticas que rigen su conducta como ser inteligente y libre en todo el ámbito de su existencia, está vinculado a normas específicas que la actividad política supone, hasta el punto de que podría hablarse de una deontología política como se habla de una deontología médica o de una deontología profesoral. Estas obligaciones tienen muy alto significado. Por eso dice Santo Tomás: «La principal de todas las virtudes es la que hace que el hombre se conduzca bien y dirija a los demás por las sendas de la bondad; virtud que será tanto mayor cuanto mayor sea el número de los dirigidos. Así como el hombre es tanto más valeroso cuanto más grande es el número de los que puede vencer, y tanto más fuerte cuanto más peso pueda levantar, así también necesita de más virtud para dirigir a una familia que para dirigirse a sí mismo y mucha más para regir y gobernar a una ciudad o a un reino» (Santo Tomás de Aquino, De Regimence principum, Capítulo IX).
La naturaleza ética de la política no es, sin embargo, objeto de aceptación unánime. Se ha repetido hasta la saciedad que la política es el arte de lo que se puede, mientras que la moral es la norma de lo que se debe.
Lo que se puede y lo que se debe, a veces señalan rumbos contrarios; pero es imperativo resolver el conflicto a favor de la norma, que por su misma esencia debe estar colocada por encima de las conveniencias.
No es posible ignorar que la acción política ha contado con recursos variados, que ponen en las manos de quien ejerce el poder o posee influencia, instrumentos para que acciones contrarias a la ética no reciban la sanción que el ordenamiento jurídico establece.
Hay crisis de conciencia colectiva cuando no se aplica a los hechos, la sanción moral, el repudio de la conducta deshonesta. Esto causa daños profundos.
En todos los tiempos ha habido quienes dirigen la acción política hacia su beneficio personal o hacia el de grupos minoritarios a los cuales ellos pertenecen, en detrimento del Bien Común. Sería desconocer la historia pretender que no quedan muchas veces impunes las acciones de corrupción, en el manejo de la riqueza pública o en la administración de los bienes de la comunidad, y de que podrían citarse numerosos casos en los cuales acciones criminosas que atropellan los sistemas de garantías establecidos a favor de los ciudadanos quedan también impunes.
Es forzoso aceptar que la demagogia es a menudo el arma preferida de quienes buscan la realización de sus apetencias a costa de los gobernados, y la mentira ha sido vista como el acompañante habitual de quienes se lanzan al camino de la acción política.
A veces, esto se encuentra no sólo en quienes actúan motivados por intereses egoístas sino hasta en la conducta de quienes obran o pretenden obrar por intereses superiores, y se esgrime la tesis de que la apreciación de los actos no deriva tanto de que se sujeten a la normatividad ética en cuanto que se orienten hacia una finalidad de beneficio colectivo, y no una finalidad de satisfacción egoísta. Pero la concepción clásica de la vida moral, desde Platón o Aristóteles y Santo Tomás, hasta Juan XXIII o Pablo VI, reclama para la moralidad en la acción política una doble calificación: la finalidad, orientada hacia el bien de la comunidad, y la rectitud en el procedimiento, sujeto a las exigencias imperativas de la moralidad.
La lucha por la moralidad en la vida política la reclaman los pueblos con más urgencia cada día. La acción política que no tenga una inspiración y un contenido moral se agota en mero acontecer y se inscribe en la lista de las frustraciones.
Es cierto que la acción política es acción histórica, en dos sentidos: se desarrolla en la historia, es decir, en un tiempo y en una civilización dada, con sus posibilidades y sus creencias, sus virtudes y sus desórdenes; y, en forma inmediata se desarrolla para el tiempo. Tiene por fin inmediato la vida temporal del hombre, la que quiere ordenar para que sea justa, pacífica, próspera, y de esta forma coadyuva a la perfección humana, que para los creyentes se alcanza plenamente en la eternidad. Pero tiene que vencer muchos obstáculos. Es por ello por lo que ha podido decirse que constituye el arte de lo posible, ya que cada momento y cada civilización ofrecen unas posibilidades determinadas de acción, requieren una capacidad y competencia específicas, capacidad de discernimiento de la acción viable, fortaleza y habilidad para hacerla realidad en un determinado tiempo. Pero hablar de «lo posible», de «posibilidades» y de «orden» de la vida humana remite al problema de los fines, o si se quiere, de los principios. ¿Cómo se define el bien humano, aquí y ahora? ¿Cuál es la regla de ese orden, o el principio conforme al cual podemos discernir orden y desorden y orientar la acción? Es aquí donde se hace imperativo tomar en consideración la moral y en concreto aquel conjunto de principios que concierne a lo constante en el hombre (para todo hombre y en todo tiempo y lugar, por ser hombre) y que por ello llamamos ley natural, y aquellas verdades sobre la situación del hombre, su destino final y la acción divina, que los cristianos hemos recibido a través del mensaje de Cristo.
Es necesario, pues, reafirmar los principios, aplicarlos con las modalidades requeridas por las variaciones de tiempo y de lugar, y fortalecer la esperanza. Pero si estos no tienen otro asidero que convencionalismos de individuos o de grupos, en un momento dado, ¿qué nos preservará del pesimismo –la derrota anticipada– si vemos que siempre en mayor o menor medida, el combate por el orden humano ha de ser recomenzado; que toda conquista es precaria, frágil, ante los obstáculos que constantemente se renuevan? Sólo una visión clara de los principios permitirá demostrar que el bien es más fuerte que el mal que lo amenaza; y recordar que toda acción, por limitada que sea, tiene valor de eternidad: allí la frase del Maestro, «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a Mí me lo hicisteis» (Mateo, 25, 40).
Resumiendo, si por una parte podemos aceptar que la política es el arte de lo posible, por la otra debemos proclamar que es la moral la que da contenido a la acción al señalar sus fines a la vida política.
Alguna vez hemos dicho que el político que no aspire a más de lo posible está condenado a hacer menos de lo posible: la posibilidad es el límite en el orden de los hechos, pero debemos recordar que esa posibilidad no tiene sólo un carácter fáctico, sino un carácter ético, en la orientación de las acciones.
La moral le exige al político que se esfuerce siempre en ensanchar el radio de lo posible, al servicio del pueblo, hacia una mayor justicia, hacia una más efectiva paz.
En este sentido, la moralidad señala fines, aunque no específicamente deberes, pero esos fines se transforman en deberes en la medida en que se hace factible realizarlos, e indican una dirección general al proceso. Por lo demás, a medida que la acción se cumple, con generosidad y con éxito, se va haciendo posible lo que antes no lo era o no lo parecía, y para realizar e incrementar esas posibilidades reales, la acción posible necesita que se haga presente con fuerza en cada sociedad la doctrina moral, para que los hombres tengan ante los ojos el sentido de su acción. Por esto también –sin invadir el campo de lo religioso o de lo específicamente moral– la política debe hacer presentes en forma clara y convincente, los principios que la justifican.
Debe dar testimonio con la palabra y con el ejemplo, pues no se trata de cubrir acciones torpes o ineptas con la invocación de principios nobles, sino de indicar las convicciones que explican las acciones y en las cuales éstas se apoyan.
El siglo XX, que ya está por concluir, ha visto un incremento inmenso en las posibilidades materiales de dominio. Se ha transformado la tecnología hasta términos que pudieran parecer increíbles. Se ha aceptado, sin embargo, que las instituciones sociales, la conducta humana, no han experimentado una transformación cónsona con el progreso material. A medida que el progreso técnico nos apabulla, se hace más clara la necesidad de que el hombre asuma a plenitud la responsabilidad que le compete de dominar a la creación y de ponerla a su servicio. Cuando en uno de los mayores alardes que ha conocido la historia, el ser humano llegó a la Luna, a través de un aparato instrumental de una complejidad y de una perfección indescriptibles, la Providencia dio oportunidad para que en un momento dado, corrigiendo un error o salvando una deficiencia, se recordara que el hombre seguía siendo lo fundamental. Requerimos hoy más que nunca del dominio humano de las cosas; pero esto, por otra parte, hace más peligrosa la tentación de utilizar las capacidades humanas con un sentido puramente pragmático.
Lo utilitario amenaza constantemente con desplazar a lo justo y a lo bueno. La idea del Bien Común se diluye y se ignora en el cumplimiento de los fines que cada uno se propone. Eso hace más urgente, más necesario, más preeminente el carácter moral de la vida política.
Si la política es lo más elevado que el ser humano puede realizar dentro de la vida temporal, es necesario que lo humano esplenda en lo que tiene de más característico, en el respeto a la verdad, en la ambición de lo justo, en la decisión de servir a los altos valores que ennoblecen y realzan al hombre.
La moralidad viene a ser, por ello, no sólo la aplicación inmediata y preeminente del primer mandamiento, aquel que Cristo puso por encima de todos los demás, el amor al prójimo como consecuencia del amor a Dios y en grado no inferior al que la naturaleza pone en cada uno hacia sí mismo, sino el factor en que se ponen las mayores esperanzas para despejar del futuro los densos nubarrones sobre el destino de la humanidad. Son muchos los hechos que demuestran que los pueblos están inclinándose a seguir a aquellos que les garantizan el cumplimiento de las normas éticas, la búsqueda de fines que no se agotan en la mezquina dimensión de las propias conveniencias.
Estas son las reflexiones que en el momento actual se hacen presentes en mi espíritu. Considero que este grado honorario que aquí se me discierne tiene el sentido de un mensaje, para estimular el propósito de servir rectamente a las necesidades de mi pueblo y a la amistad entre todos los pueblos, y que me compromete a dar mi participación, en el modesto grado a mi alcance, para que la justicia no sea mera ilusión, ni el bien común una traicionada consigna, sino objetivos preeminentes, y la lucha por obtenerlos revista prioridad acuciante.
Las universidades tienen un grave deber en la forja de la conciencia moral de los dirigentes y en el fortalecimiento de la esperanza de los pueblos. Este país tiene, por sus propias magnitudes, una obligación de liderazgo, en el sentido noble del vocablo, con el más absoluto respeto para la independencia y soberanía de los otros pueblos.
En este momento, en que el mundo entero experimenta carencia y necesidad de conducción en el sentido más dignificador del vocablo, confío en que las universidades del mundo, y en particular las de esta gran nación, han de cumplir con su deber de formar dirigentes capaces de servir eficaz y generosamente a la felicidad de todos. En la medida en que lo logren será más difícil que justicia y paz se conviertan en palabras vanas, carentes de sentido vital. Quienes estamos vinculados a ellas nos vemos más comprometidos por distinciones tan significativas como la que aquí recibo, hemos de sentirnos permanentemente obligados a sostener, con la palabra y la conducta, que por encima y en el fondo de toda acción política debe estar siempre la moralidad.
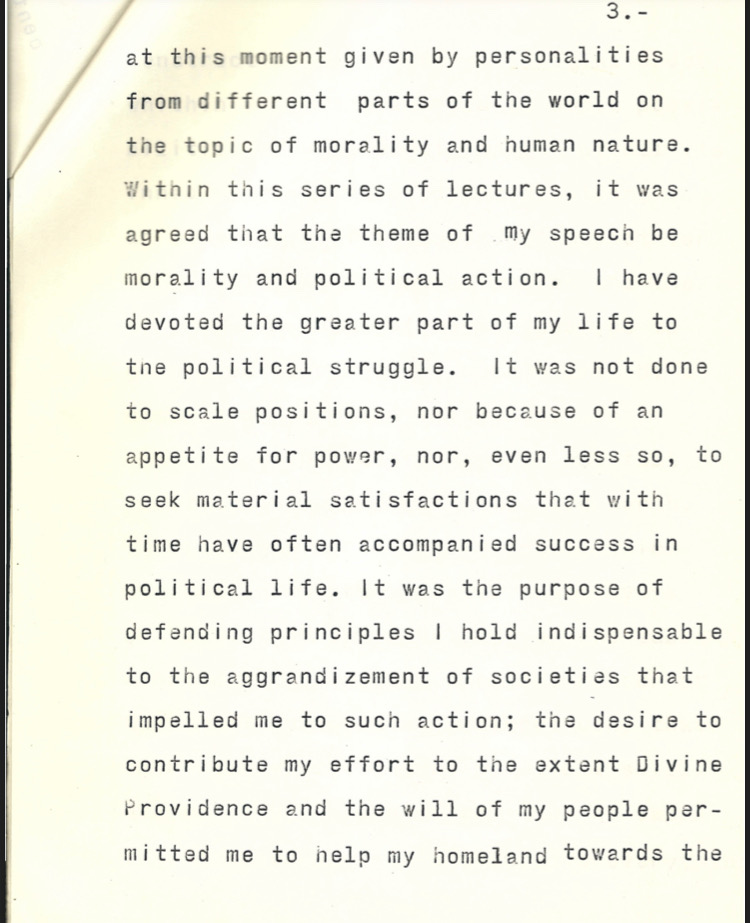
Otra pagina del discurso mecanografiado leído por Rafael Caldera ante la Universidad Católica de América.
