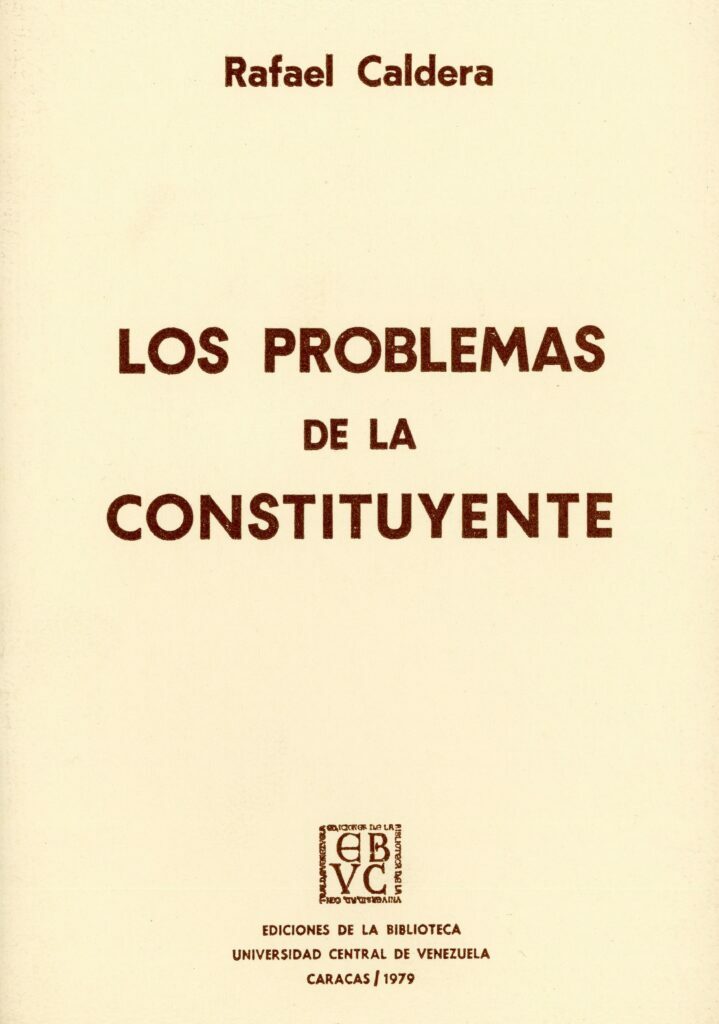
Portada del folleto publicado por la Universidad Central de Venezuela en 1979.
Los problemas de la Constituyente
Conferencia en la sede del Colegio de Abogados del estado Lara, Barquisimeto, 1 de abril de 1946. Habían transcurrido algo más de cinco meses después del 18 de octubre de 1945 y se esperaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para dictar una nueva Carta Fundamental.
Estamos a las puertas de una Constituyente. Una Constituyente surgida de rápido golpe revolucionario que ha dado un tajo en la historia política del país. Se ha roto el hilo constitucional mantenido entre filigranas desde la Carta de 1914, sancionada después de la operetesca «revolución de los Bello», y que ofreció al general Juan Vicente Gómez la oportunidad de romper desde el Gobierno la vigencia de la Constitución de 1909 que prohibía la reelección.
De las veintidós constituciones que hemos tenido, la mayor parte ha sido el fruto de reformas cumplidas conforme a los trámites de la respectiva Constitución anterior. Así, la reforma personalista impuesta por el general José Tadeo Monagas en 1857, que preparó la fácil realización de la Revolución de Marzo, fue verificada por el procedimiento establecido en la Constitución de 1830. Las Constituciones guzmancistas de 1874 y 1881; la Constitución «continuista» de Andueza en 1891, fueron hechas dentro de los trámites fijados por la Constitución Federal de 1864. La Constitución gomecista de 1909 fue elaborada dentro del orden pautado por la de 1904; y, roto el hilo constitucional en 1914 por el pintoresco «declararse en campaña» del Jefe de la Causa Rehabilitadora, para empuñar hasta su muerte y en forma inconmovible las riendas de despótico poder, las reformas circunstancialísimas ordenadas por «El General» en 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931, y las reformas presididas, a su entrada por el general López Contreras y por el general Medina a su salida, fueron anudándose dentro de aquella ficción de normalidad que, con todo, permitió a Venezuela en los últimos diez años educarse políticamente para reasumir la dirección de su propio destino.
No fue, pues, el mayor número de nuestras Constituciones fruto de una Constituyente. De las otras reformas constitucionales, una, la propiciada por el general Castro después de haber vencido la Revolución Libertadora, tuvo la peculiar fisonomía de ser dictada por un Congreso ordinario que dio un golpe de Estado erigiéndose a sí mismo, por encima de los textos que habían presidido su elección, como Poder Constituyente. De las demás, dejando aparte, por su fisonomía especial la efímera Constitución patricia de 1811, la de Angostura en 1819 y la Constitución grancolombiana de Cúcuta (1821), nos encontramos con que nuestra historia ha vivido seis veces atrás, el proceso de un gobierno de facto triunfante derrocando la vigencia del orden jurídico anterior y convocando una Constituyente para echar sobre nuevas bases la organización política de la República. Y si de esas seis ocasiones descartamos, por no responder propiamente a un cambio de mentalidad e ideología, sino a contingencias de orden personal, la Constituyente Legalista del general Crespo, que en 1893 derogó la reforma de Andueza, la Constituyente Restauradora del general Castro en 1901 y la Constituyente Rehabilitadora del general Gómez en 1914, nos encontramos con que los antecedentes precisos del actual momento nacional, las etapas históricas que podrían guardar semejanza con la nuestra y de cuyo estudio deberían derivarse grandes enseñanzas, están marcadas por las fechas memorables de 1830, 1858 y 1864.
La Constituyente de 1830, maculada solo por la reacción contra el Libertador y por el signo personalista del gran caudillo José Antonio Páez, fue sin duda la más feliz en su labor. Tuvo unidad, tuvo sentido realista de las necesidades inmediatas del país y, sacrificando hermosos objetivos ante las exigencias del momento histórico, sancionó una Carta Fundamental que, en medio de vaivenes y atropellos, perduró sin embargo hasta el infortunado intento monaguero de 1857.
La Convención ilustre de 1858 ha dejado escritas quizás las páginas más bellas de la literatura política venezolana. Grandes figuras del pensamiento y de elocución brillaron en sus escaños, por los cuales se enseñoreó la retórica majestuosa de Fermín Toro. Alejada del rencor chabacano, integrada por los representantes más ilustres de las corrientes en que se dividía para entonces el panorama político, la Convención de Valencia fue un prodigioso esfuerzo de eclecticismo que se perdió recién nacido —bello niño que no llevó consigo el rústico acomodamiento para el duro jergón de nuestra realidad—, recordando el fracaso de la Constitución del año 11, otra bella criatura que fue obra de depurado pensamiento y se murió de mengua. No estuvo, ya lo sabemos, exenta tampoco de impurezas la Convención del 58. Ni le faltó tampoco su caudillo, al que se quemaron pudorosos inciensos: solo que él no fue sino una mediocridad circunstancialmente exaltada y, sin tener clara visión política, tampoco fue capaz de demostrar el temple de aquellos hombres fuertes que respondían al nombre de José Antonio Páez, o al de su medio tocayo y compadre José Tadeo Monagas.
Se perdió en el vacío el gran esfuerzo constitucionalista y ecléctico de la Convención valenciana. Ni las concesiones que se hicieron fueron suficientes para contentar a los gestores de una revolución social en marcha, ni las restricciones aplicadas contaron con una mano diestra capaz de vencer la etapa asfixiante de una tensa y violenta agitación. La guerra vino, ya lo sabemos todos, y sabemos también que con el signo de una pavorosa destrucción cumplió, sin embargo, una honda transformación social. Se rompieron las vallas que quedaban entre estratos sociales y étnicos, aunque con ellas se rompió también el equilibrio político que caracterizó nuestros primeros escarceos republicanos. La Asamblea Constituyente de 1864 fue, de este modo, todo lo contrario de su predecesora de 1858: no fue un pacto de integración y de conciliación, sino la afirmación unilateral de los dogmas políticos preconizados por una revolución triunfante en cruenta guerra. Se planteó una reforma radical en el régimen político de Venezuela; y todas las constituciones posteriores han venido significando un cercenamiento progresivo a los principios de que más se ufanaba. Solo en una cosa se parecía a la Convención precedente: en que tuvo también su caudillo y que su caudillo también fue incapaz para refrendar en la vida política la vigencia definitiva del sistema, pues fue solo por la bondad y la clemencia, que evidenciaron la grandeza y generosidad de su alma, por lo que ha pasado a la historia el «Gran Ciudadano Mariscal».
El panorama es sugestivo. Y sería tentador desmenuzar en cuidadoso análisis los elementos semejantes y disímiles, las circunstancias favorables y adversas, para sacar de allí la gran lección orientadora. Sugerirlo, sin embargo, es lo más que me toca en este rápido asomarme a los problemas de la Constituyente que nos estamos preparando a vivir. Como en 1830, como en 1858, como en 1864, la suerte de Venezuela por muchos años va a jugarse por unos cuantos hombres, en unos cuantos meses, en el recinto caluroso y ya anticuado de un hemiciclo que tantos hechos tristes ha visto acaecer. Sin la unidad apasionada de 1830, sin la unanimidad banderiza de 1864, la Constituyente de 1946 recordará más bien, por su variedad y por el clima de agitación que se está creando a la Convención de Valencia de 1858. Es inquietante la similitud. El ejemplo bellamente trágico de aquella memorable reunión debe servir por la mejor admonición de la experiencia; y si no irán a la nuestra hombres de la talla de un Toro, o de un Gual o de un Tovar, agigantada hoy por el curso mismo de la historia, hay que aspirar a que sus integrantes sean más felices que aquellos insignes varones y que la obra que se emprenda sea más eficaz y duradera.
Una Constitución nueva, no una Constitución postiza
Su primera tarea, si no en tiempo a lo menos en importancia, es preparar una Constitución. El orden jurídico positivo está en suspenso. La sola voluntad de siete hombres, llevados al poder por el feliz desenlace de un golpe militar y por la aquiescencia expresa o tácita de los venezolanos, es en teoría la única fuente de normas legales (aunque, en el fondo, para los que creemos en un derecho natural, anterior a los propios mandatos del Estado, esa facultad discrecional es limitada, ya que no puede llegar hasta destruir los atributos jurídicos esenciales del hombre, de la familia, de la sociedad). Se va a colocar de nuevo una primera piedra sobre la cual reposaría todo el edificio legislativo del país.
Absurdo sería que esta Carta Fundamental no respondiera a los grandes anhelos de mejoramiento y de progreso que alientan en las mejores voluntades. Absurdo sería que la Carta Fundamental no cumpliera una renovación positiva en nuestra vida institucional. Pero también sería una aspiración vana y contradictoria pretender elaborar una Constitución que no halle sus raíces en la historia, en la geografía, en la vida social.
Necesitamos, pues, una Constitución nueva; pero no una Constitución postiza. Hay que buscar nuestras mejores tradiciones constitucionales; depurarlas, mejorarlas, transformarlas, pero de modo tal que la fisonomía del país no se borre. Ya es cosa vieja y aceptada la diferencia que existe entre la Constitución real de un país y la Constitución formal que preside su vida legal; pero la mejor condición que puede llenar esta, para que sirva su función de beneficiar ampliamente al pueblo que la escoge es la de adaptarse a aquella lo mejor posible. La realidad social es la materia del Derecho y factor de importancia en la elaboración jurídica: a través de las leyes pude aspirarse a mejorarla, pero ello no se logra si no existe un acoplamiento inicial entre ambas.
Es tradicional en la Sociología venezolana el duelo entre su interpretación optimista y su interpretación pesimista; entre la concepción de una realidad bárbara e intransformable, y la afirmación de una idealidad perfecta pero inasequible. ¿Por qué mantener ese dilema antipatriótico y anticientífico? ¿Por qué ha de condenarse al fatalismo una nación en nombre de factores superables, y entenderse el idealismo como actitud imaginativa y verbalista? En tal dilema ha residido el drama nuestro, como el de otros países hermanos, y con aguda penetración supo señalarlo Martí, de quien se lee este análisis en una de las páginas de Nuestra América: «No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras esta no se vale de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no persona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos de América al poder; y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador».
¿No será tiempo de que aprendamos la lección de «nuestras dolorosas repúblicas americanas», de que nos hablaba el mismo Martí? ¿No será tiempo de aprender su lección de que porque «los redentores bibliógenos no entendieron que la revolución que triunfó con el alma de la tierra, desatada la voz del salvador, que con el alma de la tierra había de gobernar y no contra ella ni sin ella, entró a padecer América, y padece, de la fatiga de acomodación entre los elementos discordantes y hostiles que heredó de un colonizador despótico y avieso, y las ideas y formas importadas que han venido retardando, por su falta de realidad local, el gobierno lógico?».
Grave sería para Venezuela el que se la dotara, hoy, de una Constitución atrasada. Más grave aún sería el que se la dotara de una Constitución postiza. Hay que curarse de las fórmulas declamatorias o de los correteos imaginativos. Debemos desentrañar los elementos reales de nuestra vida, para reconocerlos y poder mejorarlos, superándolos. Una Constitución que aproveche las que más han durado, que analice la experiencia respecto de las fórmulas que más han servido y de las que más han estorbado el desarrollo institucional de Venezuela, debe ser el fruto de la Constituyente de 1946. Que abra cauce a las ansias reprimidas, pero no consagre apresurados sueños. Y sobre todo, que sea una Constitución nacional. Una Constitución para todos los venezolanos. Una Constitución donde no hallen cabida los sectarismos ni las parcialidades. Una Constitución sencilla, sobria, sincera, que consagre en un articulado escueto, reflejo de amplio espíritu, aquello que todos los venezolanos consideramos básico para garantizarnos una vida armónica, humana y decorosa.
Régimen territorial y político
Desde luego, al salir de consideraciones generales y entrar a pensar en los principales problemas por resolverse en el texto fundamental, apuntan algunos de gran bulto y de proyecciones incalculables. El primero que asoma es el de la organización territorial y régimen político. Desde hace varias décadas hemos venido viviendo una insinceridad constitucional que se refleja preponderantemente en la discordancia entre el régimen federal inserto nominalmente en la Constitución, y el régimen fuertemente centralizado actuante en la política y en lo administrativo. Mientras en los textos escritos, cada Estado debe designar su Presidente, se ha venido con unanimidad formalista y agobiadora delegando, de período en período, tal elección en el Presidente de la República. Mientras una Legislatura teóricamente autónoma tiene la competencia de organizar cada Entidad política, tales cuerpos deliberantes han sido fuertemente intervenidos por el representante del Poder Ejecutivo en cada Estado. Mientras, en principio, cada Estado dicta sus propias leyes y administra la justicia soberanamente, cada vez aumenta el número de materias reservadas al Poder Federal, quien dicta Códigos, leyes especiales y reglamentos con vigencia en toda la República, y se considera necesario centralizar, para robustecerlo, el Poder Judicial. Mientras los Estados son propietarios de sus minas y sus tierras baldías, el Poder Central tiene asignada una administración sui generis que incluye todas las facultades de disposición y que no rinde cuenta a sus administrados. Mientras, a raíz de la Revolución Federal, los Estados ni siquiera admitían que el Poder Central tuviera fuerza militar dentro de aquellos, los Presidentes de Venezuela se han jactado en los últimos tiempos de nombrar hasta el más modesto Registrador Subalterno de Distrito, invirtiendo en la elección de los amigos para los cargos secundarios, el tiempo que debían haber dedicado a la resolución de los grandes problemas nacionales.
El desajuste es evidente. Contra tal insinceridad se ha levantado unánime clamor. Solo que apuntan soluciones diversas. Mientras para unos la situación deriva de que el régimen federal no responde a la realidad venezolana, que se ha impuesto por encima del formulismo de las leyes escritas, para otros el problema deriva de que el Poder Central, totalizador y absorbente, no ha dejado que se cumpla en los hechos el régimen federal a que se aspira.
El problema resulta inquietante, inquietante porque sería absurdo que a estas alturas viniéramos a revivir, a casi noventa años de distancia, una pugna feroz entre federalismo y centralismo. Son tantas las necesidades públicas y tan urgente encararlas unidos, que no habría razón para suscitar una lucha artificial ante un problema de organización más que de ideología, de procedimiento más que de orientación.
Indudablemente, por un lado, apunta la necesidad de dar a nuestra Carta Magna una base de sinceridad que la acredite ante los ojos de nuestro pueblo. Si se va a adoptar la designación de los magistrados regionales por el Poder Central, no puede continuarse sosteniendo la artificiosa práctica de las delegaciones sucesivas mientras la Constitución consagra el principio contrario. Pero, por otro lado, debe analizarse lo que de justo existe en las aspiraciones descentralizadoras para que encuentren atención en obsequio de todos.
Yo no soy de quienes creen que la federación carecía de toda raíz sociológica e histórica que explicara su implantación en Venezuela. No era solamente el criterio atomizador del individualismo enciclopedista el que llevaba a creer que el ciudadano era tanto más libre cuanto más disgregado se hallara el Poder Público. El proceso de formación de nuestra nacionalidad, con provincias originadas de expediciones diversas y gobernadas por diferentes jurisdicciones, no se había integrado sino treinta y tres años antes de la Revolución de Independencia. El propio sentimiento individualista y regionalista español, la misma confusión del espíritu municipalista con el régimen federal, contribuyeron a plantear una situación que lógicamente desembocaría en 1811 en una Constitución Federal. ¡Si el año 1810 las provincias de Barcelona, Trujillo y Mérida aprovecharon la conmoción política para asegurar su autonomía separándose de las jurisdicciones de Cumaná y de Maracaibo! Cuando Mariño, por ejemplo, se sentía dueño de un ejército autónoma, representante de una entidad distinta, más bien aliado que subalterno de Bolívar en los vaivenes de la Independencia, reflejaba una más honda realidad social. Cuando se hablaba, pues, de la organización federal de Venezuela, no solo se imitaba el federalismo afortunado de los Estados Unidos de América, sino que se reflejaba el espíritu autonomista que privaba en las Provincias.
Desde luego, era un paralelo imposible el que trataba de aplicarse entre el gran Estado Federal constituido por las antiguas Trece Colonias del Norte de América, con el Estado Federal que iba a crearse en el interior de la antigua Gran Capitanía General de Venezuela. Los Estados Unidos, como el Brasil después, integrados por diversas provincias que equivalen en entidad territorial y demográfica a algunas naciones hispanoamericanas, tenían que adoptar lógicamente la forma federal; como federal debió ser, y en forma muy amplia, la estructura del gran Estado Grancolombiano que concibió Bolívar. Si el Libertador se equivocó al exagerar su sentimiento centralista hasta querer unir más de lo viable las naciones que libertó su genio, también se equivocaron los panegiristas venezolanos de la Federación al querer trasladar a Venezuela, que hoy tiene menor población que muchos Estados de la Unión Americana y una superficie poco mayor que el Estado de Texas, el régimen federalista de los Estados Unidos, como sería equivocado querer implantar en Venezuela el del Brasil, cuyo Estado de Minas Gerais tiene casi el doble de nuestra población y más de la mitad de nuestra superficie.
Pero es necesario reconocer también que debajo del sentimiento federalista, que conmueve todavía muchos corazones venezolanos, había no solo el efecto de la lucha y de la propaganda, sino también un fondo de autonomismo regional que, aunque en grado menor, aún perdura.
El transcurso del tiempo, el incremento de las comunicaciones, la misma existencia de férreos regímenes personalistas y centralizadores, han contribuido a simplificar el problema. Hoy estamos mucho más cerca los unos de los otros (zulianos, orientales, andinos, llaneros o centrales) que a mediados del siglo XIX, como nuestros abuelos, a pesar de todo —por obra de la guerra común— se encontraban entre sí más cerca que lo estaban sus progenitores representados en el Acta de nuestra Independencia. Pero es necesario respetar todo lo que de justo o de justificable existe en aquel sentimiento autonomista; y es posible lograr, sin dejar banderas esparcidas para que se enarbolen como se las enarboló en 1859, el concurso de todos los hombres de buena voluntad en el sentido de encontrar la fórmula feliz que armonice ciertas necesidades fundamentales de la administración centralizada y ciertos derechos innegables del sentimiento autonomista federal.
Es esta una de las cuestiones que reclama estudio más sereno. Por un lado, resulta indiscutible el beneficio de que todo el país tenga una sola legislación sustantiva y adjetiva; una sola y robusta administración de justicia; una organización electoral uniforme y una línea política que permita evitar abusos e irregularidades, más fáciles de perpetrar mientras se está más lejos de Caracas. Al mismo tiempo, es innegable la necesidad de coordinar ciertos planes nacionales de gran envergadura para sanear, para educar, para fortalecer el campo, para impulsar la economía. Pero, por otro lado, es indiscutible la inconveniencia de dejar al capricho de cada presidente de Estado, colocado y removido a su arbitrio por el Gobierno central, el derecho de invertir los dineros de cada entidad en la forma que mejor se le antoje: creando una burocracia hipertrófica para ayudar a sus amigos, o despilfarrando grandes sumas en la construcción de edificios suntuosos para propaganda electoral, o favoreciendo solo a los Distritos de su simpatía, o dejando inconclusas por rivalidad las obras emprendidas por una administración anterior.
Yo me inclinaría por una fórmula que conciliara ambos principios. Dejando intacta la división territorial vigente, surgida en 1856 como culminación de un lógico proceso, y que a pesar de ciertos graves defectos de tipo económico o demográfico está profundamente arraigada en el sentimiento de las diversas regiones. Adoptando el mote que se quiera, ya que los vocablos tienen las acepciones más curiosas en la organización política de los diversos pueblos, y que al fin y al cabo no es necesario proscribir la palabra ‘Federación’, que significa alianza, o la palabra ‘Estado’, que tiene acepciones múltiples y en términos amplios puede entenderse como territorio, o el calificativo de ‘Presidente’, que solo significa el que preside, el que gobierna, el que ejerce el poder ejecutivo, pues no otra cosa en el fondo viene a ser ‘Gobernador’, pueden conciliarse las necesidades centralizadoras y descentralizadoras que los diversos aspectos de la administración exigen.
Limitando, por ejemplo, a una mera función de control y vigilancia política la del presidente de Estado, y convirtiéndolo en un funcionario nombrado y pagado por el Erario Nacional, lo mismo que su tren exclusivamente político, se podría aplicar en cada Estado, a través de un Consejo Provincial de elección popular, un principio de administración autonómica y descentralizada semejante al que en cada Municipio (que no otra cosa es lo que llamamos ‘Distrito’) representa al respectivo Concejo Municipal. Esta idea que podría quizás analizarse y que de no encontrársele graves inconvenientes podría tal vez llegar a adoptarse, establecería en cada Estado el control recíproco según el cual el presidente no puede disponer de los dineros del Estado, porque no le compete su administración, pero a la vez evita que los miembros del Consejo Provincial (que podrían ser tres en los Estados de menos de 100.000 habitantes, cinco en los de 100 a 200.000 y siete en los de más de 200.000 y cuyas facultades serían las de dictar Ordenanzas Estadales y administrar los fondos regionales), no abusaran de sus funciones pretendiendo convertirse en una oligarquía política. Desaparecerían así las ficticias e intrascendentes Legislaturas, y serían reemplazadas por un cuerpo permanente, de más acción, de mayor eficacia en la vida de cada Estado y cuyos miembros, a la vez de representar el sentido y necesidades de toda la población, representarían un espíritu de continuidad en la vida administrativa de la región.
Sea cual fuere la solución que se adoptare, la verdad es que ya no cabe aquella actitud que nos suena a humorada y que nos relata Ambrosio Perera, por el cual el Secretario de Hacienda del Estado Barquisimeto se quejaba, en agosto de 1864, de que el Departamento Urdaneta parecía «como que no es parte integrante del Estado Barquisimeto: vive como entidad política sin los deberes que sobre él pesan como uno de los territorios componentes del Estado», o de que el Departamento del Tocuyo parece que quería «vivir desligado del Estado», puesto que por seis meses dejó de pagar la cuota correspondiente (Historia Orgánica de Venezuela, pp. 180-182). Hechos como aquellos, o como la guerra de zarzuela entre el Estado Barquisimeto, con sus fuerzas capitaneadas por el general Nicolás Patiño, y el Estado Yaracuy, con sus fuerzas capitaneadas por el general Juan Fermín Colmenares, que obligó al Mariscal Falcón a mediar para que se celebrara el Tratado de Guama, son ridiculeces históricas que hoy carecerían de sentido. Pero, por otro lado, también es cierto que hay que forjar un empeño decisivo para que todos los venezolanos contraigamos el compromiso de buscarle solución a este problema sin que la Revolución de Octubre sirva de pretexto para revivir odios injustificables entre centralistas y federalistas.
Garantías políticas, sociales y económicas
Resuelta en forma armónica la cuestión del régimen político, hay que buscar también una forma concisa, moderna y equilibrada para las garantías políticas, sociales y económicas. En este campo, el pensamiento y la vida jurídica han avanzado mucho. El ser abstracto que eran «el hombre y el ciudadano» de la Declaración francesa, se ha convertido en un individuo vivo, con nombre gentilicio, ubicado en un medio social y rodeado de necesidades económicas. La libertad y la intervención se entrelazan hoy en un sistema de compensaciones y restricciones recíprocas para los diversos aspectos de la vida.
Nadie puede negar que Venezuela hoy necesita libertad. El espíritu fertilizante que a la libertad acompaña, ha estado ausente por muchos años de la tierra venezolana. Hemos llegado al siglo del intervencionismo, sin haber experimentado la parte positiva y creadora del liberalismo. Nos hemos visto obligados a cercenar legalmente facultades que nadie había gozado, y a contentarnos a gozar del derecho de hablar mal del Gobierno, único que en sustancia caracteriza muchas veces las democracias iberoamericanas.
Libertad y seguridad necesita el ciudadano en la vida política, el obrero y el patrono en la vida social, y el trabajador y el empresario en la vida económica. Para conciliar la una y la otra, la intervención del Estado debe cumplirse, pero sin convertirse en traba negativa y sin acogotar el espíritu de progreso. Las garantías sociales, pues, —la base de la reglamentación del trabajo, por ejemplo—, tienen que inspirarse en un franco objetivo de armonía entre los grupos y sectores sociales. Hacer justicia, reformar, echar las bases para sustituir todo lo caduco y podrido por una más nueva y sana organización, mas penetrándose siempre de que no es el llamado demagógico y destructivo para una guerra social entre venezolanos lo que nos puede llevar a recuperar el tiempo perdido en la estructuración de una nación moderna, ni lo que puede beneficiar efectivamente a todos los sectores.
La vida económica de la nación debe encontrar una base firme y neta en la nueva Constitución. Y desde luego, creo que es necesario llevar a la Carta Fundamental los principios que garantizan una justa participación de Venezuela en nuestra riqueza petrolera. No debe correrse el azar de que las leyes especiales, fácilmente modificables al criterio de gobernantes poco escrupulosos, puedan en lo futuro crear derechos adquiridos en perjuicio de altos intereses nacionales. Si la Constitución contempla la realidad de un pueblo, si esa realidad supone, entre sus elementos primarios, determinados aspectos económicos, y si la economía de Venezuela pende toda de una industria petrolera muy rica, de una economía agropecuaria depauperada, y enfoca una vida industrial incipiente, nada más lógico que la Constitución Nacional asegure el beneficio derivado de la primera, la protección y garantía que necesita la segunda, y el estímulo que a la tercera debe darse. Seguridad en la participación petrolera; seguridad y estímulo en la agricultura y en la cría; seguridad y estímulo en las pequeñas industrias que lógicamente han de desarrollarse, debe garantizar la nueva Constitución de Venezuela en forma satisfactoria.
Reglamentación de los Poderes Públicos
Y pasando, en este rápido esbozo, de la parte dogmática a la parte orgánica de la Constitución, quiero sintetizar mi pensamiento sobre la organización de los poderes públicos tradicionales, en esta forma: Ejecutivo responsable, Legislativo independiente, Judicial unificado y autónomo.
Donde se enfocará señaladamente la reforma es sin duda en el Poder Ejecutivo. Las facultades que el Presidente de la República ha venido gozando en las últimas Constituciones hacen de él un dictador. Toda la vida económica, política y social de Venezuela queda a merced de que el Presidente dicte en cualquier momento un decreto restrictivo, para cuya procedencia es árbitro y por cuyas consecuencias no ha sido considerado responsable. Como en el célebre libro del doctor Rafael Fernando Seijas, El Presidente, la polarización de los problemas políticos de Venezuela tiende a privar de toda fuerza y facultad al Jefe del Poder Ejecutivo, a quien se le considera fuente de todos los males. Y en verdad, no es lógico que al Presidente se atribuyan indiscriminadamente facultades extraordinarias, ni que tenga la facultad de suspender a su arbitrio las garantías constitucionales sin que ningún otro Poder pueda juzgar acerca de la procedencia o no de la medida. El veto ejecutivo, el célebre veto que constituyó una de las reformas de 1945, se convertía en un simple derecho sin ninguna obligación correlativa, porque no se establecía la promulgación automática de la Ley respectiva para el caso de que la atribución no fuera ejercida sin el Ejecútese estampado dentro del plazo fijado por la Constitución. En todas estas materias es necesaria una reforma. Especialmente, es indispensable pensar una fórmula para que el Ejército Nacional esté sometido a un Consejo de Defensa Nacional en el que intervenga una representación técnica, para que el Primer Magistrado no sea el único y exclusivo disponedor de los asuntos militares. La Institución Armada del país, cuyo papel ha sido tan decisivo en el reciente movimiento revolucionario, no debe correr más nunca el peligro de convertirse en la guardia personal de un hombre. Debe marginarse a los vaivenes de la política y a los caprichos de los mandatarios. Debe asegurarse su definitiva profesionalización, para lo cual ha de buscarse alguna forma de poner coto a posibles excesos por parte de los amos de una situación política.
Pero, con todas las limitaciones que han de imponerse necesariamente a los abusos presidencialistas, no creo que convenga al país convertir el Primer Magistrado en un ente simbólico, desprovisto de efectiva autoridad. Venezuela necesita ver siempre en el timón de la vida pública una mano eficaz. Hay que convertir al Jefe en Presidente, pero hay que dejarlo presidir. Repartir entre comanditas anónimas la responsabilidad del gobierno sería algo que el país no llegaría a tolerar sin gran peligro para su ordenada existencia. La función ejecutiva debe reposar sobre una responsabilidad bien marcada y, más que quitar fuerza al Presidente, lo esencial es crear otras fuerzas capaces de hacerle contrapeso y de exigir su responsabilidad. Más que destruir el Ejecutivo lo que se necesita es crear, dentro de la maquinaria del Estado, aparatos capaces de frenar una mala maniobra. Más que anarquizar el Gobierno, lo que siempre fatalmente conduciría a la dictadura y hasta a la tiranía, en mi concepto lo esencial es robustecer un Poder Legislativo y un Poder Judicial capaces de controlar y de juzgar, los que con una Iglesia libre, con una prensa libre, con una organización municipal robusta y con una base de autonomía provincial, significarían la mejor garantía contra los gérmenes del mandonismo.
Hay, sin embargo, un problema de técnica constitucional que no deberá relegarse. Con notorio progreso, hemos adoptado para la Constituyente el principio de la representación proporcional, y el equilibrio político posiblemente exigirá el que se adopte el mismo sistema en las elecciones futuras. Autores de Derecho Constitucional consideran que, no siendo corriente en aquel sistema que ningún partido obtenga la mayoría absoluta cuando las fuerzas políticas se desarrollan y se estructuran ampliamente, «en los países que han implantado la representación proporcional, el ejecutivo toma el carácter parlamentario y los ministros resignan sus carteras ante un voto contrario del Parlamento» (Dr. Lisandro de La Torre, prólogo a la obra de Carlos Sánchez Viamonte, Hacia un Nuevo Derecho Constitucional). Sin embargo, aunque el Ejecutivo tendrá el problema de asegurarse la cooperación de una mayoría parlamentaria, mediante la coincidencia de criterios entre ambos, se me hace difícil considerar aconsejable la adopción del sistema parlamentario de gobierno en Venezuela, donde lo más necesario es establecer un responsable del Ejecutivo a quien se pueda reclamar el cumplimiento de la línea política y administrativa ofrecida al país en la propaganda electoral.
Es lo sensato, pues, mantener el régimen representativo, aunque quizás con algunas concesiones al régimen parlamentario. Esto supone la obtención de uno de los objetivos políticos más interesantes en la actualidad política, a saber, la estructuración de un Poder Legislativo fuerte y autónomo.
Desde luego, ningún argumento es necesario repetir para defender la incompatibilidad permanente entre las funciones legislativas y el desempeño de cargos públicos. Un congreso integrado por empleados públicos es la caricatura de la democracia. ¿Para qué hablar de separación de poderes, cuando todos los empeños de la Administración se concentran en el soborno de los representantes del pueblo? La incompatibilidad es, pues, consigna indispensable en los futuros Congresos. Esto supone una reforma sustancial en el funcionamiento del Poder Legislativo. No más reuniones transitorias en las Cámaras, para sacar apresuradamente un bojote de proyectos legales a fin de dar la falsa impresión de una labor cumplida. Se requiere un Congreso de miembros permanentemente remunerados, lo que supone la disminución del número de representantes para no agravar los gastos públicos, que vayan atendiendo a las necesidades legislativas de acuerdo con las verdaderas exigencias nacionales. Si hoy se dan tres meses de sesiones en las que a veces hay que atropellar los debates para promulgar leyes de alguna extensión, ahora se trataría de sesiones permanentes, con tres o más meses de vacaciones durante las cuales puedan los congresantes ponerse en contacto con la opinión de sus comitentes. La Cámara de Diputados debe, pues, integrarse con menos número de miembros, pero debe conservársele su carácter eminentemente político y de elección popular a base territorial. En la Cámara Alta podrían acompañar a los representantes de los Estados, representantes de algunos cuerpos económicos, culturales, sociales, como los delegados de los mayores cuerpos obreros e industriales, los representantes de las Universidades, los personeros del Ejército, de la Marina, de la Iglesia, de los Colegios de Abogados y demás cuerpos profesionales. Sus votos no serán suficientemente numerosos para dominar un escrutinio, pero sus palabras serán lo suficientemente autorizadas para orientar los debates en el estudio de problemas técnicos. Y que no se fabriquen mitos verbalistas para erigir en tabú determinados vocablos; que no se signe con un terrible apóstrofe: «corporativismo», la incorporación de las fuerzas vivas a la resolución de los problemas nacionales. Los países fascistas, es cierto, se ampararon en un falso concepto corporativo para disimular su enemiga de la democracia. En cambio, desde reductos insospechablemente democráticos, se ha pensado en dar cabida a las corporaciones como una manera de curar la manía politiquera que ha infectado muchos parlamentos; como un recurso para incorporar las realidades económicas al concepto más vivo y actuante de la democracia; como un medio para inspirar confianza en los sectores organizados de la vida social, de que sus problemas no serán resueltos por líderes indocumentados sin escuchar siquiera la palabra de los interesados. Por eso, algunas nuevas constituciones iberoamericanas han incorporado un cierto concepto de representación profesional a las Cámaras Legislativas.
Mas no son solo las Cámaras Legislativas las que requiere fuerza y autonomía. El Poder Judicial precisa convertirse en un poder efectivo y compacto. Yo soy partidario, en este sentido, de la centralización de la justicia, a base de que se la erija en poder autónomo, absolutamente libre de influencias de los otros poderes.
La administración de los fondos que se atribuyan al presupuesto judicial debe otorgarse a los propios funcionarios judiciales, para que no quede subordinada su acción a la benevolencia ocasional de un Despacho del Ejecutivo. Y en el texto constitucional debe insertarse el principio de que los sueldos de los funcionarios judiciales no podrán ser rebajados sino para el período siguiente, a menos que se haga por razones de necesidad general una reforma total del Presupuesto, caso en el cual la rebaja no podrá hacerse en proporción mayor de la que sufran los otros cargos públicos.
Una justicia fuerte, autónoma, bien organizada es una de nuestras necesidades más urgentes. Una justicia rápida, que establezca solo dos instancias y atribuya a la Corte Federal y de Casación (¿por qué no Corte Suprema de Justicia, como se llamó aquí antes y como hasta en los países más federales de América, como los Estados Unidos, se la llama?) el pronunciamiento definitivo cuando entre a desvirtuar el fondo de la sentencia casada. De esta manera se evitarían muchos gastos, muchas demoras y la justicia se haría más asequible para los ciudadanos. Y —aunque esto no es ya materia constitucional— que se pague bien a todos los jueces, según su jerarquía y con prescindencia del lugar donde han de actuar, y si no se puede pagar una buena Corte Superior, es preferible que se establezca un Juzgado Superior unipersonal como segunda y última instancia, pero servido por un magistrado a quien se pueda escoger bien por la remuneración que se le ofrece.
El Ministerio Público necesita también mayor amplitud y autonomía. La reforma que lo unificaba en todo el país merece consideración. Y la autonomía que requiere debe consagrarse en una forma más amplia, para que no corra el riesgo de convertirse en un elefante blanco de muy vastas proporciones y de rara importancia, pero sin facultades efectivas para cumplir plenamente su misión. Y conste en esto que no influyen motivos personales, porque apenas desempeño esta función en una forma circunstancial y transitoria.
Los tres Poderes Públicos deben, pues, en mi sentir, balancearse, sin destruirse ninguno. Un Ejecutivo fuerte no entraña peligro cuando se le enfrenta un fuerte Poder Legislativo y una Administración de Justicia fuerte. Que cada uno tenga bien marcada su atribución y responsabilidad, y que sea cada uno el más celoso guardián, por sus propias prerrogativas, de los derechos y atributos de la ciudadanía.
Enmiendas constitucionales
No puedo seguir extendiéndome en este paseo, que ya se prolonga, por los aspectos principales de la Constitución. Muchas otras cuestiones habrán de resolverse, pero ojalá no sean demasiadas. El ansia reformista no debe consumir las labores de la Constituyente en la manía de cambiarlo todo, quizás sin suficiente reflexión. Debe entenderse que muchas cosas quedarán para que la misma realidad política vaya encargándose de corregirlas.
Impresiona mucho a la generalidad la circunstancia de que ya Venezuela haya tenido veintidós constituciones diferentes. Pero el hecho en sí no ha de considerarse tan anormal como a primera vista pareciere. Los Estados Unidos de Norteamérica, nación modelo en la estabilidad constitucional, han sancionado veintiuna enmiendas a su Constitución política. Lo grave del caso de Venezuela reside en un aspecto de fondo y en una cuestión de forma. En el fondo, lo grave está en las modificaciones caprichosas, destinadas solo a satisfacer los apetitos de los mandones que nos han gobernado. En la forma, lo que impresiona es la transformación, a cada paso, del texto constitucional, con la apariencia de una Constitución nueva en ocasiones en que solo ha habido pequeñas enmiendas.
La nueva Constitución de Venezuela debería arreglarse en forma destinada a durar muchos años. Para ello, no debe contener más materia que la indispensable. Lo que puede ser objeto de tanteos y polémicas, debería dejarse para leyes políticas susceptibles de alterarse, consagrando solo en la Constitución los aspectos fundamentales.
Esa pretensión de durar muchos años se limitaría al documento mismo de la Constitución. Pero debería pensarse, desde el momento de su adopción, que ese texto va a necesitar enmiendas. Enmiendas impuestas por la experiencia política que se va a vivir. Enmiendas cuya realización debe preverse en forma tal que no dañe la esencia misma y la continuidad histórica del texto constitucional. Absurdo sería pretender una Constitución eterna. Absurdo sería pretender encadenar el progreso, o someter a la nación a una guerra civil cada vez que sea necesario transformar el texto constitucional. Doloroso sería, por otro lado, dar la impresión de una ley tan fundamental como la Constitución, sujeta al vaivén de los acontecimientos.
Un texto central, sobrio, duradero, y una serie de enmiendas bien meditadas y pasadas por el crisol de un procedimiento especial, ofrecerían la aspiración de permanencia y la necesidad de evolución que paradójicamente acompañan el desiderátum de un nuevo texto constitucional.
Organización provisional de la República
Pero no es únicamente dotar al país de una Constitución el papel que a la Constituyente corresponde. Hay algo más, y de lo que más urgentemente habrá de realizar: la organización provisional de la República.
Los poderes de la Junta Revolucionaria de Gobierno, los de la Corte Federal y de Casación, los de todos los cuerpos y funcionarios actuantes por disposición o tolerancia de la Junta cesan automáticamente al reunirse la Constituyente. El gobierno de facto no tiene otro título que un consentimiento tácito, prestado mientras el pueblo mismo, en quien reside la soberanía, resuelve sobre el particular. Una Constituyente no es, pues, únicamente un cuerpo convocado para sancionar una Constitución. Una Constituyente es la representación misma del pueblo, para proveer a la reorganización política, una vez que fue dejado sin efecto el aparato antecedente. «El poder constituyente —expresa el profesor Recasens Siches— es por esencia unitario e indivisible; es decir, no es un poder coordinado a otros poderes divididos (legislativo, ejecutivo, judicial); antes bien, es el fundamento de todos los demás poderes que vayan a surgir y de sus respectivas competencias». «La zona de cultura occidental mantiene la concepción democrática, según la cual el poder constituyente compete a la comunidad nacional de modo plenario. El titular del poder constituyente debe ser la nación, como unidad capaz de obrar, como conjunto de sujetos que tienen conciencia de su integración nacional y voluntad de afirmarla. Según la teoría democrática clásica, el poder constituyente compete legítimamente a la soberanía nacional, una, plena e indivisa; y es inalienable, permanente, intransmisible e imprescriptible. Permanece siempre en potencia, latente bajo toda constitución derivada de él. Y así cuando la constitución positiva caduca y con ella cae todo el ordenamiento jurídico positivo, entonces el poder constituyente de la plena soberanía nacional asume el carácter de única autoridad legítima» (Vida Humana, Sociedad y Derecho, p. 307).
La Asamblea Nacional Constituyente debe proveer, por tanto, a llenar en forma provisional los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el aspecto legislativo, ella misma debe dictar ciertas leyes fundamentales, como la de elecciones, la de división territorial y, de ser posible, un Código Orgánico del Poder Judicial. Para el aspecto judicial, ella debe proceder a nombrar la Suprema Corte y a determinar la forma de reorganizarse el Poder Judicial en toda Venezuela. El problema más delicado y más interesante está en la forma de organizar provisionalmente, y mientras se realizan conforme a la nueva Constitución las elecciones para el Primer Magistrado, el ejercicio del Poder Ejecutivo.
Podría quizás pensarse en la continuación de la Junta Revolucionaria, confirmada por la Asamblea Constituyente mientras se elige el titular definitivo del Gobierno. Yo, francamente, no participo de esta idea. La Junta Revolucionaria de Gobierno debe cesar una vez que la Constituyente se establezca. Un ejecutivo colegiado solo puede existir en momentos de anormalidad, en los que sería inadecuado que un determinado individuo asumiera íntegramente el mando supremo. Además, la confirmación de los provisionales ha sido siempre en Venezuela la fuente de las usurpaciones del poder.
El titular del Gobierno Provisional debe ser un Presidente. Un ejecutivo unipersonal, responsabilizado ante la Asamblea, debe encargarse de gobernar hasta que el segundo proceso electoral se cumpla. Y ese Presidente Provisorio debe ser, desde el mismo Decreto de la Asamblea que resuelva su nombramiento, declarado inhábil para ser elegido como Presidente de la República en las elecciones que posteriormente se han de celebrar.
Ese Magistrado Provisional que se elija debe también, en mi más profunda convicción, ser ajeno a las luchas de partidos. Su máxima responsabilidad ante la historia será la de presidir unos comicios en los cuales el Gobierno que ha de elegirse debe estar inmune de la menor sospecha de parcialidad. Será un Magistrado fugaz, es verdad, pero en la fugacidad de ese mandato quedará vinculado su nombre a la historia, desde luego que en sus manos será puesta la responsabilidad de que Venezuela se salve o se pierda para la decencia política. Porque si las elecciones son limpias e insospechables, se puede tener confianza en un futuro honesto, sincero y democrático; empero, si las elecciones del primer Presidente Constitucional que tenga la República después de la Revolución de Octubre, arrojan sombras sobre su legitimidad, para el porvenir de la patria solo se prepararían nuevas conmociones.
Yo entiendo la aparición de la Revolución de Octubre, no solo como una medida extrema para sanear la administración pública y reparar inveteradas injusticias, sino más bien como la inevitable reacción violenta de la decencia colectiva cuando un hombre o un grupo se disponen a mantenerse en el poder contra la voluntad de sus conciudadanos. Como la inevitable sacudida que se plantea cuando un gobierno que predica purezas democráticas, se burla de los gobernados haciéndoles aparecer como queriendo lo que ellos han sabido repeler. Para que esa reacción no se repita, para que Venezuela no se enzarce en la vía espinosa de los golpes de Estado, vía que por lo general no conduce sino a las dictaduras, hay que curar los males que hicieron necesaria la revolución. Hay que gobernar con sinceridad democrática. Hay que demostrar con los hechos el limpio propósito de bajar del poder cuando la voluntad colectiva libre de coacción así lo quiera.
Las elecciones para la Constituyente tienen una trascendental importancia, pero en muchos aspectos será más importante todavía la pureza de la elección presidencial. El partido hoy encargado del poder lanzó en el octubre prerrevolucionario la consigna de un Candidato Nacional extrapartido para que presidiera unos limpios comicios y se abriera campo a la nueva vida política. Esa consigna guarda una especial vigencia para el momento que vivimos. Yo tengo la más profunda convicción de que el pueblo de Venezuela vería con recelosa desconfianza la elección de un hombre de partido para presidir los comicios presidenciales. Yo, que nunca he rehuido mi puesto de combate, y que hoy formo filas en un organismo netamente diferenciado, no quisiera tampoco que ese Presidente Provisorio fuera un hombre salido de las filas de la agrupación a que pertenezco. Ese Presidente Provisorio ha de ser un hombre que merezca la confianza y el respeto de todos los grupos; y que aceptando tan delicada tarea, previo el compromiso nacional de hacerse inhábil para la Presidencia Constitucional, se cubriría de gloria al llenar una función que ningún hombre ha cumplido hasta hoy en Venezuela.
La elección de ese hombre, por encima de sectarismos y banderas, aunque la he referido como el último punto de este esbozo, no es ni mucho menos, el más pequeño de los problemas de la Constituyente.
