Prólogo a los 50 años de Doña Bárbara
Mi primer recuerdo personal de Rómulo Gallegos se remonta a julio de 1929. Era yo entonces un muchacho de trece años y presentaba mis exámenes de segundo año de Bachillerato. Alumno de los jesuitas del Colegio de San Ignacio, nos llevaban a pasar el duro trago de las pruebas escrita, oral y práctica ante examinadores severos, afamados y que no nos conocían, conjuntamente con los estudiantes de los liceos y otros colegios, oficiales y privados. Recién llegado de la provincia, donde había vuelto —después de dos años y medio en Caracas— y donde había terminado la primaria; menor en edad que la mayoría de aquellos con quienes compartía el angustioso trance, y con la sensación de inferioridad que los alumnos de colegios religiosos teníamos frente a los jurados examinadores y a nuestros compañeros de los liceos oficiales (que habían tenido por profesores a los mismos que nos iban a examinar), mi actitud era, más que todo, de observación y de cautela.
Los exámenes de aquel año, en el viejo edificio de San Lázaro, se iniciaron con acontecimientos extraños. Seguramente, la influencia de lo que había pasado el año anterior, con la Semana del Estudiante y la aparición súbita de la llamada generación del 28, y los acontecimientos del mismo año 29 (abril, sublevación de la guarnición de Miraflores y asalto al Cuartel de San Carlos), habían conmovido los ánimos, pero la agitación existente no era precisamente política. Se trataba más bien de que los jurados se habían mostrado rigurosos y los alumnos habían exteriorizado sus protestas en diversas formas, una de ellas, que recuerdo en forma muy gráfica, el incendio de uno de los grandes árboles del patio del edificio, el cual, consumido por las llamas quedó medio sostenido por la platabanda del segundo piso, justo sobre la baranda que daba al jardín.
Las autoridades educacionales, buscando calmar los acontecimientos para que no derivaran en situaciones mayores, enviaron a un comisionado especial: un hombre alto, adusto, cuyo nombre venía aureolado de prestigio y por quien los alumnos más revoltosos, que provenían del antiguo Liceo Caracas o Liceo Andrés Bello, sentían, al mismo tiempo que afecto, admiración y respeto. Ese hombre era Rómulo Gallegos y su presencia logró los resultados que se deseaban. Con carbón proveniente del mismo árbol incendiado, alguno de los revoltosos, en forma anónima, puso un gran letrero en la pared: Viva Gallegos, el Pacificador.
El Comisionado Especial llegaba temprano cada mañana, se sentaba en una oficina que quedaba abierta al público, separada solamente por una especie de pequeña baranda, en el ángulo del fondo del segundo piso. Llevaba siempre una maquinita de escribir portátil y al rato de llegar comenzaba a emborronar papeles, lo que hacía sistemáticamente hasta el final de la jornada. En silencio, los muchachos iban musitando y la consigna pasaba de boca en boca: «está escribiendo otra novela».
Ya para ese momento, meses atrás, había aparecido en Barcelona de España, con pie de la Editorial Araluce, Doña Bárbara. La habían precedido, del mismo autor, además de algunos cuentos y una obra de teatro, dos novelas completas, El último Solar y La Trepadora, de las cuales, especialmente, la segunda había tenido bastante éxito. Pero la fama de Doña Bárbara se esparcía como el viento. Y se convertía en punto de referencia. Desde entonces, cada vez que Gallegos publicaba una nueva obra, el comentario obligado era dilucidar si el nuevo libro sería o no superior a Doña Bárbara.
Uno de los mejores críticos de la literatura venezolana, Pedro Pablo Barnola, al aparecer Sobre la misma Tierra, dio como su juicio más categórico, este: «mejor que Doña Bárbara». El propio Gallegos, cuando le entrevistó Guillermo Álvarez Bajares en la ocasión de sus 75 años de vida, manifestó que para él su obra más perfecta era Cantaclaro. Pero lo cierto es que mucha gente, entre la cual me encuentro, cree y sigue creyendo a Doña Bárbara la obra por excelencia de Rómulo Gallegos y una de las mejores novelas, si no la mejor, escrita en América Latina.
Esta es, me atrevería a decir, una obra perfecta. Es un verdadero poema. Poema de la llanura «tierra irredenta donde una raza buena ama, sufre y espera», «tierra abierta y tendida, buena para el esfuerzo y para la hazaña, toda horizontes, como la esperanza, toda caminos, como la voluntad». Poema de su pueblo: «aquella raza de hombres sin miedo que había dado más de un centauro a la epopeya, aunque también más de un cacique a la llanura»; poema que resalta «el alma de la raza, abierta, como el paisaje, a toda acción mejoradora».

Rafael Caldera junto a la máquina de escribir en el que plasmó este prólogo de Doña Bárbara.
En Doña Bárbara no sobran palabras. Las más bellas ideas están expresadas en frases breves y concisas. Las tres partes del libro, los trece capítulos de la primera, los trece de la segunda y los quince de la tercera, guardan entre sí un equilibrio impresionante. En las páginas de esta novela encuentra cabida y contrapeso el odio y el amor, la violencia de la barbarie y el impulso de la civilización, el empuje destructor de las fuerzas telúricas y el empeño renovador y civilizador del espíritu humano. «El llano asusta; pero el miedo del llano no enfría el corazón; es caliente como el gran viento de su soleada inmensidad, como la fiebre de sus esteros». Y cuando la vorágine de la naturaleza bravía y salvaje, de la «devoradora de hombres», amenaza arrastrar la voluntad civilizadora del protagonista, cuando la mentira, el fraude, el engaño y todas las formas de la concupiscencia llegan a punto de comenzar a convertirlo en juguete y de hundirle, a él también, en el inclemente tremedal, lo rescatan el amor puro, la palabra cálida, la lealtad insobornable del amigo y del colaborador.
No sucumbe el protagonista, como en el libro formidable de José Eustasio Rivera, La Vorágine, cuya última frase es como lápida sobre la aventura trazada: «Se los tragó la selva». Doña Bárbara es libro de esperanza. En la lucha de la civilización y la barbarie, triunfa al fin, la civilización. Y la propia devoradora de hombres, al recoger sus obras, sufre una íntima conmoción que la pone en camino hasta de sentir en un momento culminante una ternura maternal que jamás había hallado cabido en su pecho recio y varonil.
En mis clases de Sociología, al hacer referencia a ese gran documento social que es la novela venezolana, y la novela hispanoamericana en general, señalé siempre a Doña Bárbara como la obra optimista por excelencia. Y Gallegos, que cae ante la fuerza agobiadora del pesimismo en obras como Reinaldo Solar, Cantaclaro, Pobre Negro y en la misma Canaima, aun cuando al final se salva una esperanza cuando el hijo de Marcos Vargas, nacido de madre indígena en las intimidades de la selva, sale en un barco a buscar la educación que se daba a los sectores dirigentes de la sociedad, pergeña en este libro una lucha en la que el hombre justo —contra la afirmación de Carujo— prevalece. La Trepadora, auroleada de la dureza de la raza mestiza, es sociológicamente hablando una obra de tesis optimista. Sobre la misma Tierra, con la vuelta de Remota Montiel a levantar la gente de la olvidada y asoleada Goajira, es también optimista; pero el optimismo por excelencia, la tesis sociológica que se plantearon los grandes civilizadores, es la que plantea Doña Bárbara, cuyo Santos Luzardo no sucumbe ante las presiones del medio físico y social, sino que deja abierto en el horizonte un gran rumbo de esperanza. Por eso, se impone «su verdadera obra, porque la suya no podía ser exterminar el mal a sangre y fuego, sino descubrir, aquí y allí, las fuentes ocultas de la bondad de su tierra y de su gente». Por eso también, en forma inesperada, aunque literaria y filosóficamente inobjetable, termina el libro repitiendo una afirmación que se había deslizado por sus páginas: «¡Llanura venezolana! ¡Propicia para el esfuerzo, como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera!… »
***
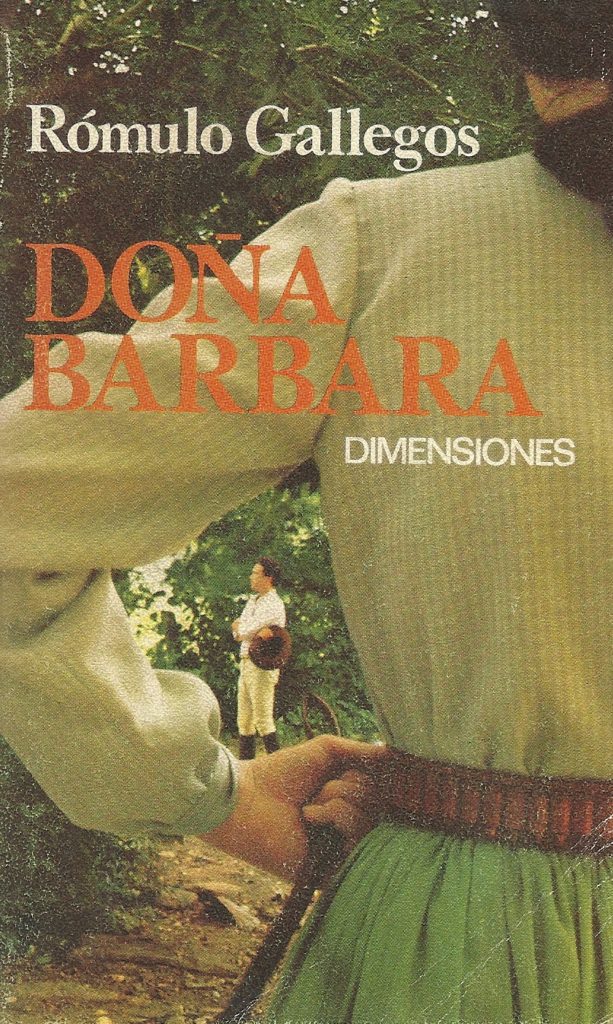
Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos (Editorial Dimensiones – Prólogo de Rafael Caldera, 1979).
Esta tesis, lograda en Doña Bárbara con una belleza que, salvo algunas descripciones de la llanura en Cantaclaro, el propio Gallegos no pudo llegar a superar, es la obsesión venezolana que encontramos también en dos documentos del propio Rómulo Gallegos, correspondientes a dos épocas y separadas entre sí por una distancia de cuarenta años.
Uno es su primer trabajo en La Alborada. Escrito el 31 de enero de 1909, a poco más de un mes de haber asumido el General Juan Vicente Gómez el gobierno efectivo de Venezuela. Está recogido en Una Posición en la Vida, libro de ensayos, publicado por Ediciones Humanismo en México en 1954, a los 25 años de Doña Bárbara. En ese escrito está presente la esperanza, la confianza que se quiere poner en los hombres, siempre amargada por el recuerdo de los grandes fracasos sufridos con anterioridad. Cuesta trabajo aceptar que se estaba refiriendo a Gómez, cuando contagiado con la emoción del derrocamiento de Castro, le extiende al Vicepresidente, que acaba de asumir de manera definitiva el gobierno, la confianza que pedía para abrir de nuevo rumbos al país: «Los que ayer se hubieran apiñado en multitudes airadas para derrocar el régimen tiránico y oprobioso, se agrupan hoy en patriótica jornada de civismo, en torno al hombre en cuyas manos depositó la suprema voluntad de la ciudadanía, la suerte del país. Cabe abrigar la más alta esperanza y ella está en todos los espíritus, aun en los de quienes, adiestrados por la experiencia de repetidos fracasos dolorosos, aprendieron a desconfiar de toda promesa y a dudar de la buena fe de los hombres, hasta en presencia de los hechos consumados.
Y esta esperanza que en confianza van condensando los acontecimientos, acrecienta día por día el número de voluntades que se suman para la obra común de reedificación nacional». De nada valió la confianza; poco tiempo duró la esperanza; y la experiencia de repetidos fracasos dolorosos volvió a repetirse en forma cruel, para llevar de nuevo desconfianza ante toda promesa y a dudar de la buena fe de los hombres. Veinte y siete años duros hubo de soportar Venezuela. Veinte y siete años después, Rómulo Gallegos regresa de exilio voluntario, rodeado de la admiración y de la expectativa de un gran número de venezolanos.
Cuarenta años más tarde, en el momento en que su vida pública adquiría la más alta significación por asumir la Presidencia de la República a través de una elección popular, volvía a apuntar la misma esperanza y a asomar la misma angustia: «Recoja, pues, —dice en su alocución presidencial de 15 de febrero de 1948— nuestra institución armada el honor de haber vuelto por sus fueros trocando mercenarios respaldos y apetitos de hombres de presa por virtuosa custodia de leyes y defensa de derechos y persevere en el actual ejercicio sereno y gallardo de guardia montada en torno a la majestad de la República. Recójalo y cultívelo a fin de que nunca más prevalezcan ni las ambiciones contra los ideales, ni las aventuras contra el paciente esfuerzo derechamente encaminado hacia la máxima dignidad de la patria y la mayor felicidad posible del pueblo que es carne y sangre de ella».
Esta angustia nos hace volver a los ensayos de La Alborada. En su número 2, de febrero de 1909, decía: «Una experiencia de largos años —tantos casi como los de nuestro vivir mismo— ha desarrollado en nosotros una muy aguda perspicacia pesimista, nuestra mayor esperanza ha tenido mucho de zozobra y nuestra paz, paz de campamento en la que importa estar alertas, mucho de la ansiedad mortal del receso».
En esa larga serie de años está presente aquella triste observación: «Hombres ha habido y no principios, desde el alba de la República hasta nuestros brumosos tiempos: he aquí la causa de nuestros males». Y en medio de la observación, para que todo no se quedara solo en el diagnóstico, une el señalamiento de un mal que tendría que solucionarse mucho tiempo después, por la acción de los hombres: la decadencia de los partidos «que en un instante parecieron animados de un alma vigorosa»… «¿Ha penetrado acaso en el corazón de las masas populares, la idea primordial que encarna un partido político cualquiera? Apenas si saben de ellos los nombres y muchos sí conocen sus caudillos; la entidad abstracta de una idea, es cosa que no ha llevado aún a sus conciencias nuestra evolución social».
«En política como en religión, nuestro hombre del pueblo es fetichista. Un caudillo, la realidad viva de un hombre, es para él mucho más que una doctrina política, vacuidad de palabras que por no penetrarle lo aburren; aquel fácilmente puede arrastrarlo en pos de sí hasta el sacrificio; esta no movería en él una sola fibra; no le haría dar un solo paso; tal vez ni siquiera interesaría su curiosidad».
Está por escribirse la historia profunda y analítica de los meses transcurridos en el ejercicio de la Presidencia de la República por Rómulo Gallegos; tal vez habría que ponerle de introducción el tiempo de la candidatura, a partir del prolegómeno simbólico de 1941 y, especialmente, del hecho cívico-militar del 18 de octubre de 1945. Para comprenderlo totalmente, habría que indagar en lo hondo de sus meditaciones de México, cuando lo dejó solo la esposa, Teotiste, de cuya muerte nunca se pudo reponer, y refiriéndose a la cual me dijo un día cuando ejercía la Presidencia: «Esa mujer, Caldera, es para mí más que una esposa: es un culto».
Aquel estudiante de Bachillerato que veía desde lejos a «Rómulo Gallegos, el Pacificador» imponiendo por su sola presencia respeto y orden en los estudiantes alborotados; aquel adolescente que devoró con emoción inenarrable las páginas de Doña Bárbara y que a través de ellas se hizo lector apasionado de las novelas de Rómulo Gallegos, tuvo por obra de las circunstancias, en medio de la lucha política, la responsabilidad de ejercer la oposición democrática, limpia y aguda, a una figura de tanta magnitud en nuestras letras y en nuestra vida social como lo fuera Rómulo Gallegos. Pero de allí salió también una amistad hasta cierto punto inesperada y en muchos aspectos inexplicable. En pleno combate por la Presidencia, a través de una candidatura simbólica asumida a los 31 años contra la elección ya asegura y aplastantemente mayoritaria de aquella gran figura, no solo del país, sino del Continente, más de un gesto puso de relieve en forma insólita la estimación personal; de sus labios se escucharon palabras de decorosa consideración en el mismo momento de asumir el mando, y en las conversaciones celebradas entre el vocero de la oposición que iba a plantear reclamos y el Jefe de Estado convencido de que su experiencia no iba a durar mucho porque la arrollaría la fuerza, hay mucho que recordar, que alguna vez podría ser objeto de una narración más extensa y que para mí reviste significación invalorable.
Estoy convencido de que Gallegos sabía que su destino era ser Presidente y terminar por el derrocamiento en un exilio lleno de dignidad ejemplarizadora. Y si, desde su regreso en 1958 hasta su fallecimiento once años después, las circunstancias mismas del ceremonial oficial nos hicieron encontrar juntos muchas veces en Caracas, en Carabobo, en Pampatar, en Mérida, en toda Venezuela, y me hicieron escuchar con frecuencia sus palabras y sus observaciones, tal vez por ello mismo me siento con autoridad para afirmar que el Rómulo Gallegos que vivió en Venezuela entre 1958 y 1969 —aunque no hubiera podido curarse definitivamente del duro fracaso experimentado el 24 de noviembre y de la desgarradura de la pérdida de su amada Teotiste— fue quizás el venezolano más feliz, porque vio cumplidas sus esperanzas y despejadas sus angustias y porque en cierto modo la Venezuela que comenzó a vivir venía a ser como una nueva Altamira donde se estaban abriendo caminos y trajinando horizontes, como si fuera aquello un capítulo adicional al capítulo final de Doña Bárbara.
***

Rafael Caldera y Rómulo Gallegos.
Ya Doña Bárbara va a cumplir medio siglo de escrita. El llano que nos pintó Gallegos está allí y el pueblo que lo habita es el mismo pueblo de los días de la epopeya, el de los sufrimientos de las guerras civiles, el que agostaron la violencia y las enfermedades y el que mantiene vivas las virtudes de aquella trilogía galleguiana: «ama, sufre y espera». Valdría la pena quizás hoy pensar qué es lo que subsiste de aquel llano vigoroso y duro, bello y terrible, que Gallegos pintara; pues, si se ha dicho que Don Segundo Sombra, la obra inmortal de Ricardo Güiraldes, fue escrita cuando ya el gaucho había desaparecido o estaba desapareciendo, y tal vez por ello mismo escribió su frase final: «Me fui, como quien se desangra», el llanero de Doña Bárbara tiene hoy tantas modificaciones, que difícilmente puede reconocerse a Santo Luzardo en el nuevo universitario pionero que llega en su avión desde Caracas, toma el jeep o la camioneta de doble transmisión para recorrer la finca, o en una motocicleta en dos ruedas se lanza sobre la pampa por donde antes solo se escuchara el retumbar de cascos de la caballería.
Muchos cambios habría que observar en los llanos de Apure de hoy, en relación a los que hace cincuenta años pintó con mano maestra Rómulo Gallegos. En primer lugar, la población crece, como consecuencia de la derrota del paludismo. Ese saldo favorable le quedó a Venezuela de la Segunda Guerra Mundial, cuyos descubrimientos fueron aprovechados eficazmente por una acertada campaña antimalárica. Hace medio siglo, todavía el paludismo era un mal que no había sido vencido. «Es verdad que por aquí no es tan enfermizo como por esos otros llanos que Vd. ha atravesado; pero a nosotros también nos jeringa el paludismo. Yo, que le estoy hablando, once hijos tuve y siete de ellos llegaron a hombres. Vd. debe recordarlos. Pero hoy solo me queda Antonio y asina como le hablo yo le pueden hablar también muchos otros». Es el dramático testimonio del viejo, noble y leal, Melecio Sandoval. Vencido el paludismo, el incremento demográfico sube. San Fernando es hoy una ciudad que tiene más de cuarenta mil habitantes, y esa cifra continuará creciendo todavía por mucho tiempo. Podría pensarse, pues, que se va cumpliendo aquella imprecación galleguiana, de tanto sabor de la Argentina de Sarmiento y Alberdi: «Lo que urge es modificar las circunstancias que producen estos males: poblar. Pero, para poblar, sanear primero; para sanear, poblar antes. ¡Un círculo vicioso!»
Por otra parte, las comunicaciones han acortado las distancias. Parece que fuera de mucho más tiempo, quizás de antes de la colonia, o de los mismos días de la conquista, la referencia al sitio originario de la devoradora de hombres: «¡De más allá del Cunaviche, de más allá del Cinaruco, de más allá del Meta! De más lejos que más nunca —decían los llaneros del Arauca, para quienes, sin embargo, todo está siempre “ahí mismito, detrás de aquella mata”—». Hoy está San Fernando de Apure a pocas horas de automóvil desde Caracas. El Estero de Camaguán, que parecía un obstáculo insalvable, fue vencido en forma relativamente fácil con la moderna maquinaria de construcciones y rellenos. Ya el Llano dejó de ser un gran productor de buenas bestias. El que quiera ensillar un caballo de paso que merezca la fama de los antiguos tiempos, debe importarlo de Colombia o del Perú. Las antiguas «puntas de ganado» han reducido sus largas y agotadoras caminatas para cumplir la mayor parte del trayecto en inmensas gandolas, que ponen la carne de los novillos gordos en tiempo relativamente breve a la puerta de los mataderos.
Ello, no obstante que Apure sigue siendo el Estado de Venezuela con menor kilometraje de vías carreteras y que el ferrocarril se convirtió en uno de esos sueños que se fueron al mar eterno de los imposibles. Pero, también, Apure es el Estado con mayor cantidad de pistas de aterrizaje, especie de elementales aeropuertos adonde llegan y de donde salen constantemente cada día pequeños pero confortables aviones. Ya va a tener casi veinte años el puente que cruza el Apure frente a San Fernando, y más de cuatro años, entre Bruzual y Nutrias, otro gran puente, con el nombre de Cornelio Muñoz, que pone los ganados del centro de Apure en el Estado Barinas, de donde sale al resto del país por una carretera asfaltada. Las condiciones sanitarias mejoran, aun cuando hay todavía muchas endemias por combatir, y aun cuando sería ingenuo aspirar a que hubieran desaparecido las «picadas de los puyones». La educación primaria se ha extendido por toda la sabana y existen planteles de educación media en las principales poblaciones, si bien sigue siendo Apure una de las entidades con más alto nivel de analfabetismo, que para el último censo estaba todavía cerca del 60 %.
Todavía, del cuadro de Gallegos, la sabana conserva su entidad esencial. Las grandes propiedades, donde se realiza una ganadería extensiva, permanecen sin cerca; el abigeato es un mal que se denuncia constantemente en forma vigorosa. Son escasas las extensiones donde existen pastos sembrados artificialmente; la candela realiza su aparición periódica, a pesar de todas las promesas y de todos los propósitos de vigilancia. El agua sigue siendo, más que una bendición, una especie de contradicción perenne, pues ante su falta se mueren de sed hombres y rebaños, y cuando su deseada presencia llega, enseguida se excede para inundar y ahogar poblaciones y hatos. Todavía puede decirse, como señalaba Gallegos como reminiscencia en la edición conmemorativa de los veinticinco años de Doña Bárbara: «Acostumbraba dividirse equitativamente todo el año, mitad sabana seca con espejismos de aguas ilusorias atormentadoras de la sed del caminante, y mitad aguas extendidas de monte a monte en los ríos, de cielo a cielo en los esteros». Pero ya se ha iniciado la doma del agua, que para mí es anuncio del triunfo del hombre sobre la llanura. Allí mismo, en el propio cajón del Arauca, a una distancia equidistante de la margen derecha del Apure y de la margen izquierda de aquel otro río inmortalizado por el joropo Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez y por la inmortal novela de Gallegos, se realiza la prueba de los módulos hidrológicos, que arrancaron de Mantecal y que se proponen conservar excedentes de agua para las épocas del inclemente verano, y ofrecer tierras no anegadas a los rebaños para la época no menos inclemente del invierno.
Todavía queda en los poblados algo de esto que dice la novela: «pueblos venezolanos que guerras, paludismo, anquilostomiasis y otras calamidades han ido dejando convertidos en escombros a las orillas de los caminos», pero esos pueblos van recibiendo el mensaje de aliento de un sistema de gobierno que se va fundando sobre el voto de los pueblos, donde los más humildes tienen peso y donde las promesas, así muchas veces no hayan podido o no hayan querido ser cumplidas, tienen que repetirse y van creando un compromiso ineludible.
El panorama humano y social también se modifica. Al lado del propio Rómulo Gallegos, en el Campo de Carabobo, el 5 de marzo de 1960, concurrí a la promulgación de una Ley de Reforma Agraria que quiso tener el sabor de compromiso unánime de los venezolanos para rescatar de injusticia las poblaciones del campo y abrir el acceso directo a la tenencia de la tierra para aquellos que la trabajan.
¿Podríamos reconocer, hoy mismo, a los personajes que con mano maestra retrató Gallegos hace medio siglo? Mucho ha cambiado el doctor Santos Luzardo, aun cuando no podemos decir que no lo encontremos entre las extensiones del llano, quizás vestido no solo con la toga del jurista, sino con la bata del médico que viene de cumplir en el hospital sus deberes profesionales y que va a encontrar en la tierra fuerza para el trabajo por el porvenir. Difícil será no toparse con la belleza sencilla, ingenua y candorosa de Marisela, que a través de una sonrisa nos transmite el optimismo de la tierra, aun cuando ya no pueda recordar, porque no corresponde a su época, la suciedad y el abandono en que pudo encontrarse en el Palmar de La Chusmita. Están por allí siempre, en testimonio de generosidad, característica de nuestra gente, Antonio Sandoval, María Nieves, Carmelito, Pajarote, Venancio. Tal vez no esté ausente el Juan Primito que pone nota pintoresca de sabiduría popular, en medio de su extraño atuendo y de su rústico lenguaje; pero será más difícil la supervivencia tranquila de Balbino Paiba, de Melquíades, del mismo Mister Danger que no deja de tener sus características distintas, y, por supuesto, de la «señora», más femenina aunque no menos entusiasta, más consciente de la igualdad entre los sexos pero más obligada por las circunstancias del tiempo. Encontraremos en frecuente ocasión a Florentino, el cantador de contrapunto, el que se batió con el diablo y que dio tantas y tan hermosas páginas a otra gran novela galleguiana, Cantaclaro. Y quizás nos llama la atención verificar que Pernalete ha sido aventado por la toma de conciencia de los pueblos, pero que en más de una ocasión el Bachiller Mujica, Mujiquita, ya no ocupa solamente la Secretaría y el Juzgado, sino que aparece revestido de los propios atributos del Jefe Civil, convertido en «Prefecto».
Sigue siendo, por ello, después de medio siglo, Doña Bárbara el libro ejemplar, no solo testimonio de un pasado cercano, sino expresión llena de misterio y de incentivo de la llanura venezolana, la que tal vez, como en algún momento de la novela, parece «más ancha, más imponente y hermosa que nunca, porque dentro de sus dilatados términos iba el hombre dominando la bestia y ¡había sitio de sobra para muchos!». Sobre esta tierra está, como la mejor obra de Dios y de la historia «el alma de la raza, abierta, como el paisaje, a toda acción mejoradora». Se estremece en medio de las desilusiones la voluntad de los llaneros, que sentirán sobre sí aquella hermosa metáfora: «así debe de estremecerse la sabana cuando, un día, después de las quemas de marzo, siente que ha amanecido toda verde». Y todavía hoy, en forma inagotable, la respuesta que es explicación, o la explicación que sirve de motivo para vencer cualquier desesperanza, la misma que daba Pajarote cuando explicaba sus posibilidades de acción: «pero me queda el sufridor».
¿Vendrá el ferrocarril? ¡Quién lo sabe! En el desahogo del patriota en que se desdobla el literato, este aparece como un símbolo, pero más del símbolo está la fe, que lejos de desaparecer renace: «Algún día será verdad. El progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida. Tal vez nosotros no alcanzaremos a verlo; ¡pero sangre nuestra palpitará en la emoción de quien lo vea!».
***
El 7 de abril de 1969, poco menos de un mes después de haber asumido yo la Presidencia que él ejerciera durante nueve meses en 1948 con innegable dignidad, fueron sepultados en tierra venezolana, entre los máximos honores, los restos de Rómulo Gallegos. Ante ellos, en el Salón Elíptico del Capitolio Federal, otro ilustre expresidente, que desaparecería al cabo de muy pocos años, Raúl Leoni, pronunció palabras que quiero recoger en este prólogo: «Aquí estamos hoy, ante sus restos, viviendo una vida cívica como él la quiso, como él la deseó, como él la enseñó. Aunque aún no sea perfecta y no lo será quizás en mucho tiempo o nunca, pero el camino recto de las instituciones es el que estamos transitando hoy y seguiremos firmemente por él. Su cuerpo bajará a la tumba rodeado de un pueblo libre que sabe ejercer sus derechos, que no se abstiene, que no duda y que no vacila para reclamarlos».
Los honores que se le rindieron podrían interpretarse como la más cabal realización de los ideales que iluminaron su obra maestra, esta novela estupenda que nuevamente se va a editar ahora, después de haberse traducido a muchas lenguas, y que se seguirá editando y se seguirá leyendo por las generaciones como un mensaje de superación creadora.
Cuando ocurrió el deceso, pensé que era mi deber decir unas palabras en nombre del país entero. Al pronunciarlas, me sentí como la voz de todos y cada uno de los venezolanos, y fue en nombre y representación de esa comunidad total, como afirmé:
«Está de pie la patria para despedir a Rómulo Gallegos, cuyo espíritu parte, en alas de la gloria, en vuelo firme hacia la eternidad. Su cuerpo baja a la misma tierra que él interpretó mejor que nadie, para confundirse con ella. Al enrumbarse definitivamente por la historia, le acompaña la oración que brota de la fe sencilla de su pueblo. Y al lanzarse a la que, usando sus palabras, podría llamarse «inmensidad bravía», esté seguro que van en su alforja peregrina, la gratitud y el afecto inmarchitable de sus compatriotas.
«Me toca decir a sus despojos mortales el adiós de todos los venezolanos. De todos, sin la menor sombra de discriminación. De los venezolanos, congregados ante su féretro en consenso unánime, capaz de reunir, junto a sus condiscípulos, a los nietos de quienes fueron sus alumnos, junto a sus colegas en la andanza enaltecedora de las letras, a los toscos y sanos campesinos descritos por él en sus novelas; junto a quienes tuvieron el privilegio de ser sus compañeros de filas, en la importante organización política que contribuyó a fundar y a la que dio la fama conquistada por su nombre, a los demás, que no estuvieron en su misma trinchera en horas de combate. Hablo en nombre de todos, para decirle que su recuerdo lo guardaremos con legítimo orgullo, porque él contribuye a enaltecer el gentilicio nacional».
Este testimonio, lejos de amenguar con el tiempo, crece cada día. Y en medio de sus dicho y sus obras, en medio de sus hazañas y de sus esfuerzos (esfuerzos y hazañas fueron, en cierto modo, para él la expresión sintética del acontecer venezolano sobre la inmortalidad de la llanura), queda este libro, que para mí, como para muchos venezolanos, es el mejor testimonio de su amor por Venezuela y de su genial capacidad de escritor. Queda aquí Doña Bárbara con sus páginas abiertas para lectores siempre nuevos, siempre ávidos de disfrutar hasta el último sorbo de la realidad venezolana, dispuestos, como la llanura, a abrir horizontes ilimitados a sus ilusiones y posibilidades sin fin a su acción liberada y generosa.

